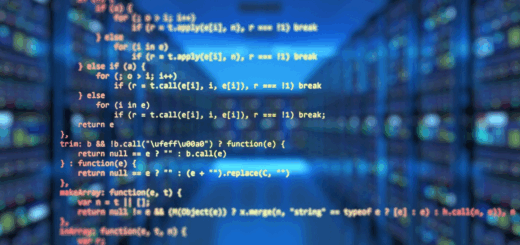La mano invisible de las «big tech»: Cómo los gigantes tecnológicos desafían la capacidad regulatoria de los Estados
Con ingresos que superan el PIB de varios Estados, empresas como Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple y ByteDance despliegan estrategias globales para influir en leyes, gobiernos y opinión pública. Una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto con Agencia Pública (Brasil) y quince medios aliados, revela cómo las grandes tecnológicas buscan evitar las regulaciones que mitiguen sus efectos negativos sobre la sociedad y la política.
El principio de la mano invisible de Adam Smith, utilizado en el siglo XVIII para explicar cómo la búsqueda del beneficio personal podía favorecer al conjunto de la sociedad vuelve a escena en pleno siglo XXI. Sin embargo, el propio Smith había advertido que los comerciantes tenderían a confabularse para manipular las reglas a su favor y que la tarea del Estado era impedir los monopolios. Ese temor hoy cobra forma con los gigantes tecnológicos, cuya capacidad de influencia sobre gobiernos y sociedades supera la de muchos Estados.
Las grandes tecnológicas —Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple, junto con ByteDance, Mercado Libre y nuevos actores de la inteligencia artificial como OpenAI— encarnan hoy la advertencia del economista escocés. En efecto, este grupo busca moldear las reglas a su favor, para lo cual desarrollan acciones de cabildeo o lobby en todo el mundo ante cada iniciativa legislativa que intente regular su negocio.
Este es el punto de partida del proyecto La mano invisible de las big tech, liderado por Agencia Pública (Brasil) y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), junto con medios de trece países y el apoyo de Reporteros Sin Fronteras, que, primera vez, documenta de manera colaborativa y transfronteriza el alcance de estas operaciones. Tras nueve meses de investigación, identificaron casi tres mil acciones de lobby, además de litigios y proyectos de ley en distintos países.
Resulta pertinenete recordar que estas compañías concentran recursos financieros equiparables al producto interno bruto de varios países y despliegan un poder de influencia que supera en ocasiones al de los propios gobiernos. En 2024 gastaron € 67.000.00 de euros en cabildeo en la Unión Europea (57 % más que en 2020) y u$s 61.000.000 en Estados Unidos, lo que las convierte en el sector más influyente en esos mercados. Su peso económico es abrumador: Amazon declaró ingresos cercanos a los u$s 638.000.000.000 —el equivalente al PIB de Argentina—, Alphabet registró u$s 350.000.000.000 (similar al de Chile), y Meta facturó u$s 164.000.000.000, más de tres veces lo que produce Paraguay. Además, han desplegado donaciones millonarias, como las realizadas a la administración Trump, para asegurar acceso privilegiado a las esferas de decisión.
El contraste entre su peso económico y el débil control institucional se amplifica en el sur global, donde el cabildeo rara vez está regulado. Con ingresos que superan los PIB de países medianos estas compañías aprovechan su poder de negociación en entornos donde los controles son laxos y las reglas poco transparentes. Allí, sus estrategias van más allá de la interacción formal con funcionarios: incluyen favores, viajes, cenas privadas, financiamiento de institutos y campañas mediáticas orientadas a moldear la opinión pública.
Según la definición de la OCDE, estas actividades constituyen intentos de influir en procesos de decisión pública, pero en la práctica se amplían a litigios judiciales, manipulación de la opinión pública y hasta producción de conocimiento científico alineado con sus intereses.
El hallazgo central de esta investigación es claro: las manos que moldean la política, la economía y la vida cotidiana ya no son invisibles. Se trata de corporaciones que han desarrollado una estrategia global para frenar cualquier intento de regulación que limite su poder, proteger sus utilidades y expandir su control en sociedades donde los Estados aún buscan cómo responder.
La investigación también ofrece una base de datos interactiva sobre iniciativas legislativas, juicios y presiones desplegadas por las grandes tecnológicas
Como se dijo, La Mano Invisible de las big tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto con Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation – IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.
En esta entrega presentamos dos investigaciones del Proyecto: El manual de las big tech para frenar las leyes de compensación a los medios y «Alquilar a tu enemigo»: Cómo Google pagó millones a los medios para evitar la presión regulatoria.
Alquilar a tu enemigo: cómo Google pagó millones a los medios para evitar la presión regulatoria
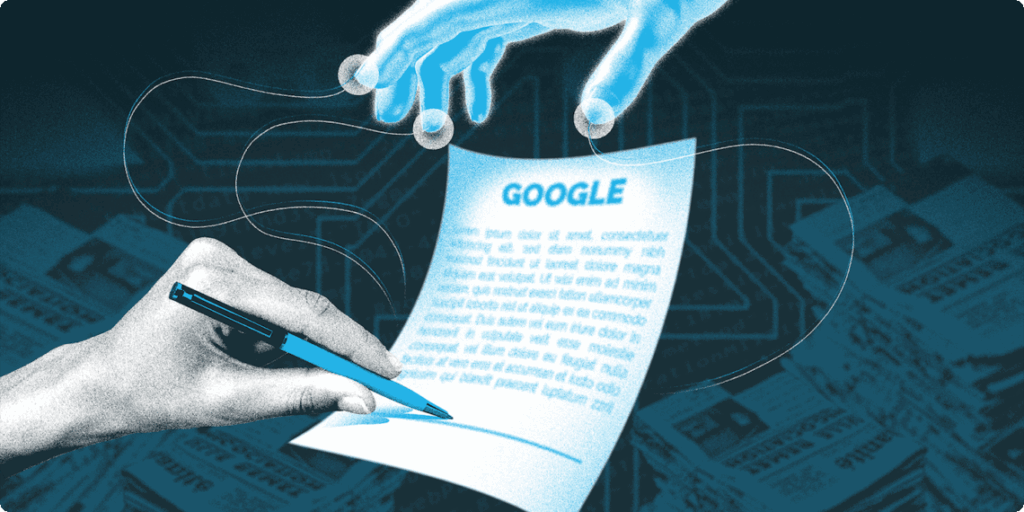
La investigación internacional La mano invisible de las big tech muestra cómo Google ha utilizado el programa News Showcase para redibujar sus vínculos con la industria de medios y blindarse frente a marcos regulatorios.
Showcase es una plataforma con foco en los principales medios regionales e independientes de cada país. Mediante un programa de licenciamiento de contenidos, Google paga a los medios por los artículos periodísticos que aparecerán en los paneles de historias de Google Noticias y Discover. Así, los medios que forman parte del programa generan tráfico para sus sitios web.
El informe revela que, en los últimos cinco años, la empresa firmó más de dos mil contratos con redacciones de todo el mundo, comprometiendo miles de millones de dólares, pero bajo condiciones que generan dependencia, opacidad y nuevas controversias.
El estudio documenta cómo muchos medios —especialmente pequeños y locales— han encontrado en Showcase un salvavidas económico. En América Latina, algunos reportan que estos contratos representan hasta el 40 % de sus ingresos mensuales. Sin embargo, la investigación advierte que la financiación no siempre cumple con su promesa de aumentar el tráfico hacia los sitios y, al mismo tiempo, obliga a los medios a cláusulas de confidencialidad que limitan su capacidad de negociar colectivamente o cuestionar las condiciones impuestas.
El informe explica que este diseño contractual forma parte de una estrategia más amplia de Google frente a la presión regulatoria. Showcase se lanzó en 2020, tras la aprobación en la Unión Europea de una directiva clave sobre derechos de autor y en un contexto de proyectos de ley en Australia, Francia, Canadá y Brasil. Exejecutivos de Google, como Madhav Chinnappa, reconocen que el programa buscaba «manejar de manera pragmática» esa ola regulatoria y evitar pagos mayores impuestos por ley. La lógica, según Ludovico Blecher, fue «alquilar a tu enemigo»: ofrecer dinero a los medios más influyentes para reducir riesgos.
La investigación señala que, en Alemania, el Bundeskartellamt (la autoridad responsable de la regulación de la competencia y de los derechos de los consumidores) intervino en 2021 al detectar que la integración de Showcase en las búsquedas podía afectar la competencia y que ciertas cláusulas limitaban los derechos de autor de los medios. Google se vio obligado a retirar disposiciones que consideraban el tráfico web como remuneración suficiente y que le permitían rescindir contratos si se aprobaban leyes de pago obligatorio. Sin embargo, el informe advierte que esas cláusulas se mantienen en contratos en otros países.
En Canadá y Australia, la relación fue igualmente conflictiva. Showcase llegó a Canadá antes de la aprobación de su Ley de Noticias en Línea, pero tras su sanción en 2023, Google canceló todos los contratos, dejando a importantes medios sin financiamiento. En Australia, Google firmó convenios preventivos para evitar arbitrajes forzosos, pero sorpresivamente no renovó varios de ellos, pese a haber sido pactados a cinco años. Según la investigación, estas decisiones evidencian cómo los acuerdos funcionan más como táctica coyuntural de cabildeo que como política sostenida de apoyo a la prensa.
El estudio también conecta el programa con la expansión de la inteligencia artificial. Todos los contratos analizados incluyen cláusulas que otorgan a Google amplios derechos de uso sobre los contenidos licenciados. Expertos consultados señalan que esta redacción podría servir como base legal para utilizar artículos periodísticos en el entrenamiento de modelos de IA. El informe cita a investigadores como Klaudia Jaźwińska, quien recuerda que el contenido noticioso es especialmente valioso para estas tecnologías, y advierte que los resúmenes generados por IA ya están restando tráfico significativo a los medios.
De hecho, representantes de Corint Media en Alemania alertaron que, si Showcase provee a Google un flujo constante de miles de artículos diarios bajo licencia, podría funcionar como un escudo frente a futuras demandas por uso de datos en IA, en un contexto en que medios y compañías como OpenAI o Perplexity ya enfrentan litigios millonarios. Google, sin embargo, se ha negado a aclarar si los contenidos de Showcase se usan en ese propósito.
Showcase, concluye el informe, simboliza un nuevo estadio de lo que especialistas llaman «cooptación de plataformas 2.0», una estrategia en la que las grandes tecnológicas, bajo el pretexto de apoyar el periodismo, buscan neutralizar la presión regulatoria y consolidar su control sobre el ecosistema informativo.
Julie Posetti, del International Center for Journalists, sostiene que se repite el patrón de la primera ola de relaciones entre medios y redes sociales: dependencia, autocensura y debilitamiento de la autonomía periodística.
En síntesis, la investigación plantea que Google ha logrado instalar un sistema global de contratos que, aunque alivia la crisis financiera de muchos medios, al mismo tiempo crea nuevas formas de dependencia y abre la puerta a la apropiación de contenidos para fines de inteligencia artificial. Para los autores del informe, la lección central es que los acuerdos individuales y opacos entre plataformas y redacciones no sustituyen a un marco regulatorio claro y transparente que garantice la sostenibilidad del periodismo sin sacrificar su independencia.
El manual de las grandes tecnológicas para prevenir las leyes de pago a la prensa

Este informe plantea que Google y Meta desplegaron, durante más de una década, un manual común para enfrentar las iniciativas regulatorias que buscan obligarlas a pagar por el periodismo. La investigación señala que las empresas insisten en que no obtienen beneficios directos del contenido noticioso, que el tráfico que generan ya constituye una compensación suficiente y que cualquier norma de pago equivaldría a un «impuesto a los enlaces».
Bajo esa premisa, los gigantes tecnológicos articularon una estrategia global que combina lobby intensivo, campañas públicas millonarias, presión diplomática de Estados Unidos, financiamiento condicionado y amenazas de bloqueo de noticias.
El documento muestra cómo el poder económico de las plataformas desequilibró la disputa. Mientras las asociaciones de prensa operaban con recursos limitados, Google y Meta destinaron decenas de millones a campañas y cabildeo, al tiempo que ofrecían fondos voluntarios o programas alternativos que buscaban restar urgencia a las leyes. En varios países, como Canadá, Brasil, e incluso en California,[1]California, donde nació Google, presentó la Ley de Preservación del Periodismo de California (CJPA) en 2023, tras la radicación, ese mismo año, de un proyecto de ley … Continue reading estas tácticas lograron frenar o diluir proyectos; en otros, como Australia o Indonesia, prosperaron marcos más firmes.
El estudio señala que una pieza clave de la estrategia fue dividir al sector periodístico. La narrativa de que solo los grandes conglomerados —News Corp, Globo, Postmedia— se beneficiarían de la regulación instaló desconfianza entre medios grandes y pequeños. Esa dinámica debilitó en algunos casos la acción colectiva, aunque experiencias como la australiana demostraron que los editores pequeños podían negociar en bloque. En Canadá y Brasil, en cambio, se reprodujeron tensiones y sospechas de favoritismo, reforzadas por programas selectivos como Google Highlights.
La investigación también destaca el rol de la «captura blanda» mediante financiamiento y eventos exclusivos. Google organizó conferencias como Newsgeist en países con debates legislativos activos, y expandió la Google News Initiative con millonarias donaciones a medios. Aunque presentados como apoyo a la innovación, estos programas se concentraron en los países con mayor presión regulatoria. Para medios pequeños, la dependencia de esos fondos genera temores de represalia, mientras asociaciones que respaldaron leyes en Brasil vieron recortados sus apoyos.
El informe recuerda que la diplomacia de Estados Unidos reforzó este dispositivo corporativo. Mediante embajadas, cámaras de comercio e informes oficiales, Washington intervino en países como Canadá, Brasil, Indonesia y Australia, presentando las leyes como transferencias injustas y advirtiendo sobre sanciones comerciales. En los hechos, la política exterior estadounidense operó como un escudo para proteger el modelo de negocio de las plataformas.
El texto subraya, además, que el periodismo adquiere una doble condición: bien público democrático y activo estratégico en la economía digital. Aunque las plataformas sostienen que las noticias representan una fracción menor de sus ingresos, diversos estudios muestran que el contenido periodístico refuerza la confianza en sus servicios y resulta un insumo crucial para entrenar modelos de inteligencia artificial. En esa línea, varios países —Australia, Brasil, Indonesia, Dinamarca— avanzan con proyectos que ya incluyen la dimensión de la IA, planteando compensaciones colectivas también por el uso de contenidos en sistemas automatizados.
La investigación concluye que el conflicto ha escalado. Lo que comenzó como un debate sobre publicidad digital y enlaces se transformó en una disputa estructural donde confluyen intereses corporativos, regulación internacional, diplomacia y el futuro de la inteligencia artificial.
CONTENIDOS RELACIONADOS

Google News Initiative: ¿estrategia para bloquear medidas regulatorias?
ALLEN MUNORIYARWA Y OTROS | Los proyectos de apoyo económico de Google a medios de comunicación representan una «valiosa oportunidad» para acceder a recursos, aunque también podrían ser utilizados para desviar críticas y evitar discusiones o iniciativas regulatorias, según el estudio The philanthrocapitalism of Google News Initiative in Africa, Latin America, and the Middle East – Empirical reflections, publicado por el International Journal of Cultural Studies. Por ello, sus autores plantean reservas sobre la calidad del apoyo y la incompatibilidad entre la financiación ofrecida y el alcance de los proyectos, además de afirmar que la GNI fomenta la dependencia de las organizaciones periodísticas en las plataformas tecnológicas.

Los nuevos legisladores de Silicon Valley
POR EVGENY MOROZOV | Los multimillonarios de la elite tecnológica quieren implantar el futuro con el que sueñan. Primero nos vendieron una visión del mundo. Ahora, la pretenden implementar reconfigurando la legislación, las instituciones y las expectativas culturales hasta que sus fantasías privadas se hagan realidad.

La ideología de los «tecnolores»
JOÃO CAMARGO | La base ideológica de Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg auna las doctrinas neoliberales con racismo científico, una visión antihistórica de retorno al feudalismo y la aceleración hacia el colapso social y medioambiental, y tiene unos efectos catastróficos para la humanidad.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

De los teléfonos inteligentes a los estudiantes inteligentes: aprendizaje vs. distracción con el uso de teléfonos inteligentes en el aula
POR ZHE DENG Y OTROS | Publicada recientemente en Information Systems Research, esta investigación, realizada en universidades del sur de Asia, viene a confirmar que el uso adecuado de móviles en el aula puede mejorar la motivación y participación de los estudiantes e incluso tener un impacto positivo en sus resultados académicos. Pero lo más relevante es que estos efectos no se deben a los móviles en sí, sino a cómo se integran pedagógicamente: se trata de usarlos para ampliar el acceso a recursos, fomentar la curiosidad y crear conexiones con el contenido.

Un estudio confirma que el uso excesivo de las redes sociales aumenta la credibilidad en las «fake news»
POR ESFERA REDACCIÓN | Un experimento de la Universidad Estatal de Michigan revela que el uso excesivo de plataformas digitales hace a los usuarios más propensos a creer y compartir información falsa, una dinámica que contribuye a la proliferación de desinformación.

Posverdad y crisis del juicio en las democracias contemporáneas
POR DANIELA AMAT | Este artículo reflexiona sobre las relaciones entre verdad, juicio y política a partir de la noción de posverdad, neologismo que describe circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública y en los actos que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. Sin embargo, el trabajo no acepta sin cuestionamientos esta definición, sino que parte de la preocupación que deja entrever, para pensar y abrir sus propias preguntas. ¿Pueden los afectos o las emociones trastocar el espacio público? ¿Debería la política ser guiada por la verdad y liberada de toda parcialidad? ¿Existe algo nuevo en las democracias contemporáneas, atravesadas por las tecnologías digitales, que pueda dar sentido a la inquietud creciente por el modo en que los ciudadanos juzgamos y formamos opiniones?

La narrativa rota del ascenso social: Un estudio sobre las expectativas de los jóvenes de barrios populares
POR ESFERA REDACCIÓN | Compartimos esta investigación publicada por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y Fundar que muestra un fuerte debilitamiento de la narrativa tradicional por la cual los padres creen que sus hijos alcanzarán, gracias al estudio y el trabajo, niveles socioeconómicos superiores a los propios.

Desnudarse o fracasar: el algoritmo de Instagram presiona a los usuarios para que muestren su piel
POR NICOLAS KAYSER-BRIL Y OTROS | Una investigación realizada por la organización Algorithm Watch y la Red Europea de Periodismo de Datos revela que Instagram prioriza las fotos de hombres y mujeres con poca ropa, lo que moldea el comportamiento de los creadores de contenido y la visión del mundo de los europeos.
Notas
| ↑1 | California, donde nació Google, presentó la Ley de Preservación del Periodismo de California (CJPA) en 2023, tras la radicación, ese mismo año, de un proyecto de ley federal de Competencia y Preservación del Periodismo. |
|---|