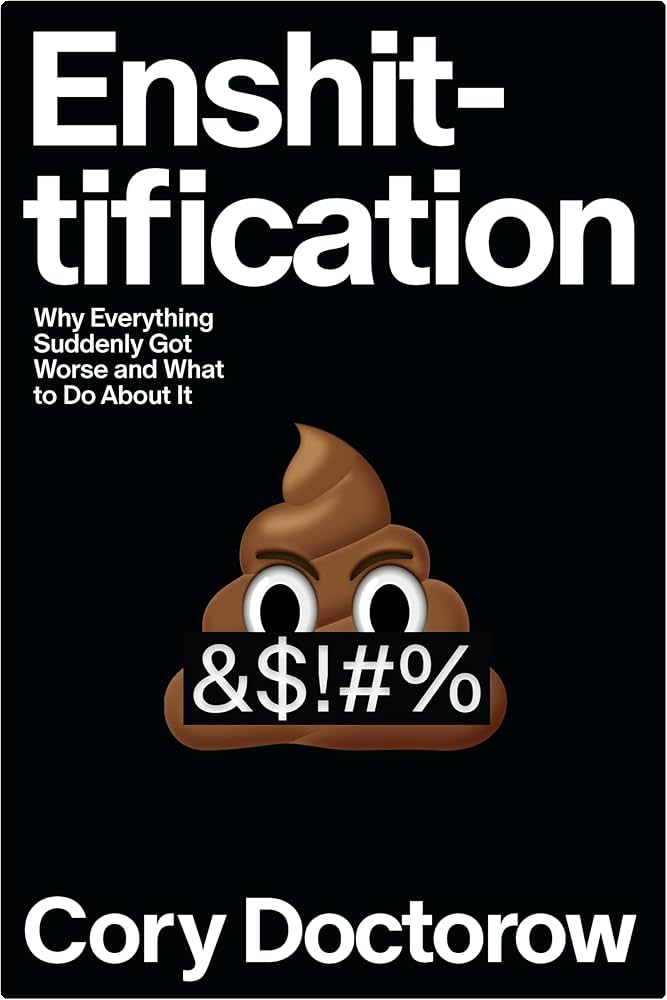Twitter, del ágora digital a la ruina programada
En su libro Enshittification: Why Everything Suddenly Got Worse and What To Do About It (Mierdificación: Por qué todo empeoró de repente y qué hacer al respecto), Cory Doctorow recorre la transformación de Twitter —de una plataforma abierta, comunitaria y creativa— a un espacio corroído por la lógica corporativa, el control de datos y la concentración del poder tecnológico. Aquí ofrecemos a los lectores de Esfera Comunicacional un resumen del capítulo, publicado por la revista Jacobin, en el que Doctorow plantea que lo que queda Twitter no es una red social sino una ruina funcional, un recordatorio de que, en el capitalismo digital, todo lo que alguna vez funcionó para los usuarios termina funcionando en su contra.
En sus comienzos, Twitter fue una plataforma tan improvisada como prometedora. Nació sin un propósito del todo claro, pero encontró rápidamente su razón de ser en la interacción espontánea entre usuarios. En lugar de un diseño rígido, ofrecía un terreno fértil para la experimentación colectiva: hashtags, retuits, menciones e «hilos» fueron inventos de la propia comunidad, no del equipo corporativo. Ese dinamismo convirtió a la red en un laboratorio de comunicación pública en tiempo real, donde las noticias, los movimientos sociales y la cultura digital se mezclaban en una conversación global sin precedentes.
Esa apertura inicial fue clave para que Twitter se consolidara como un espacio de innovación democrática. Su arquitectura permitía una circulación descentralizada de información: cualquiera podía participar, construir audiencias o disputar sentido. En un mundo dominado por los medios tradicionales, la red ofrecía una alternativa: el acceso directo a la conversación pública. Así, periodistas, activistas, artistas y ciudadanos comunes compartían un mismo escenario discursivo donde lo importante era la palabra breve, la inmediatez y la posibilidad de ser escuchado.
Esta etapa temprana encarnaba lo que Cory Doctorow define como la fase de la abundancia: el momento en que una plataforma prioriza el crecimiento y el entusiasmo de los usuarios antes que la extracción de valor económico. Twitter no buscaba entonces maximizar ganancias, sino consolidar una comunidad vibrante que diera sentido a su existencia. La empresa se beneficiaba indirectamente de esa energía colectiva, y los usuarios sentían que el intercambio les pertenecía. El modelo era imperfecto, pero funcional: una red en expansión sostenida por la creatividad de sus propios participantes.
De la herramienta pública al negocio cerrado
El equilibrio inicial no duró demasiado. A medida que Twitter crecía, también lo hacían las presiones para convertir esa comunidad en un negocio rentable. La lógica del capital de riesgo exigía monetizar la atención y transformar la participación en datos comercializables. Lo que había nacido como una infraestructura pública de comunicación comenzó a orientarse hacia los intereses de accionistas e inversores. La empresa, empezó entonces a cerrar los circuitos abiertos que habían hecho posible su expansión.
Doctorow describe este proceso como el tránsito hacia la fase de extracción: cuando una plataforma, ya consolidada, empieza a apropiarse de la energía que antes compartía con sus usuarios. En términos prácticos, esto significó limitar el acceso de desarrolladores externos, controlar los algoritmos de visibilidad y orientar la experiencia hacia el consumo de contenidos patrocinados. Las API abiertas, que habían permitido el surgimiento de herramientas y aplicaciones complementarias, fueron restringidas. El ecosistema creativo se achicó, y el diálogo entre comunidad y empresa se transformó en una relación vertical.
En esa etapa, Twitter se convirtió progresivamente en un medio de masas, pero sin asumir su responsabilidad pública. Al priorizar la publicidad segmentada y los intereses corporativos, perdió buena parte de la espontaneidad que lo había definido. Los usuarios siguieron produciendo contenido —y sosteniendo el valor simbólico de la red—, pero su participación comenzó a ser gestionada como un recurso. El timeline dejó de ser una línea cronológica transparente para transformarse en un flujo manipulado por algoritmos diseñados para maximizar la permanencia y el clic. Lo social se volvió programable, y la conversación se subordinó a la lógica del rendimiento.
El resultado fue una paradoja: cuanto más central se volvía Twitter en el ecosistema mediático, menos control tenían los usuarios sobre su propio entorno. Al respecto, Doctorow sostiene que este punto marca el inicio de la «mierdificación»: el momento en que la búsqueda obsesiva de rentabilidad erosiona la experiencia de uso. Las decisiones empresariales comienzan a degradar deliberadamente el producto, sustituyendo el valor comunitario por mecanismos de extracción de datos y manipulación de la atención. En lugar de fortalecer el vínculo con su base, la empresa apostó a una forma de rentabilidad digital, una economía donde lo que se vende ya no es la comunicación, sino el acceso a ella.
La era Musk y la aceleración de la «mierdificación»
Cuando Elon Musk compró Twitter en 2022, el proceso de degradación ya estaba en marcha, pero su llegada actuó como catalizador. Lo que antes era un deterioro gradual se volvió una implosión planificada. Doctorow explica que la «mierdificación» no ocurre por incompetencia ni azar, sino porque las plataformas, una vez capturadas por la lógica corporativa, agotan cada capa de valor disponible: primero exprimen a los usuarios, luego a los anunciantes y, finalmente, a sí mismas. Musk aceleró esa secuencia a velocidad de vértigo.
Bajo su gestión, Twitter dejó de intentar equilibrar rentabilidad y comunidad. Las decisiones fueron brutales y erráticas: despidos masivos, eliminación de equipos de moderación, desmantelamiento de políticas de seguridad, imposición de sistemas de pago para funciones básicas y un rediseño de la verificación que confundió credibilidad con capacidad de pago. La plataforma perdió fiabilidad, mientras los discursos de odio y la desinformación ganaban terreno. La promesa de «libertad de expresión» se convirtió, en la práctica, en una licencia para el acoso y la manipulación.
Para Doctorow esta nueva etapa no representa una ruptura con el pasado, sino su culminación. Musk no inventó la «mierdificación»: simplemente la llevó a su forma más visible. El cambio de nombre a X simbolizó la intención de borrar la identidad comunitaria de la red y convertirla en un superaplicativo centrado en el negocio financiero y la monetización de datos. Lo que alguna vez fue una plataforma de comunicación se transformó en un experimento autoritario de concentración tecnológica, donde cada decisión busca exprimir hasta el último resto de valor simbólico o económico.
La comunidad, sin embargo, no desapareció sin resistencia. Muchos usuarios migraron a plataformas descentralizadas como Mastodon o Bluesky, que intentan recuperar el espíritu federado y participativo de los primeros años de Internet. Otros permanecen en Twitter —o X— movidos por la inercia o la falta de alternativas equivalentes. Esa tensión entre permanencia y descomposición, entre memoria digital y agotamiento, es central en la lectura de Doctorow: las plataformas no mueren de un día para otro, sino que se convierten en sistemas zombis, vaciados de sentido, pero aún funcionales para la extracción de datos y la especulación mediática.
Musk, concluye Doctorow, convirtió a Twitter en un espejo de la economía tecnológica contemporánea: una estructura cada vez más concentrada, que promete innovación mientras destruye las condiciones que la hacen posible. Lo que alguna vez fue un espacio de creatividad colectiva se volvió un laboratorio de control. La mierdificación no es una metáfora: es el método.
Twitter como síntoma del deterioro digital
En el diagnóstico de Doctorow, Twitter no es una excepción sino un caso paradigmático del ciclo de vida de las plataformas digitales. Todas comienzan ofreciendo un bien común —una promesa de conexión, de participación o de servicio— y terminan devoradas por la necesidad de rentabilidad ilimitada. Lo que arranca como una innovación colectiva se transforma en un entorno cerrado, manipulado y hostil para quienes lo sostienen. Es la dinámica típica de la mierdificación: el deterioro deliberado del producto como resultado de la explotación progresiva de cada uno de sus públicos.
En este marco, la historia de Twitter condensa una paradoja contemporánea. Las tecnologías que nacieron para ampliar la libertad comunicacional se convirtieron en los dispositivos más eficaces para concentrar poder. Las redes sociales ya no dependen de la confianza ni de la conversación genuina, sino de la capacidad para retener la atención y monetizar el conflicto. Su deterioro no es técnico ni ético, sino estructural: responde a un modelo económico que necesita sacrificar la experiencia de los usuarios para sostener su negocio.
La «mierdificación» es, en última instancia, un proceso político. Cuando una plataforma se cierra sobre sí misma y prioriza la extracción de valor sobre el intercambio social, destruye la infraestructura pública de la que depende. Twitter —hoy X— encarna esa deriva. No murió: se degradó lo suficiente como para seguir existiendo, pero vaciada de propósito. Como concluye Doctorow, lo que queda no es una red social sino una ruina funcional: un recordatorio de que, en el capitalismo digital, todo lo que alguna vez funcionó para los usuarios termina funcionando en su contra.
LEÉ TAMBIÉN

Cómo las prácticas de gobernanza social pueden ofrecer respuestas a la crisis del periodismo
POR ESFERA REDACCIÓN | Periodismo local al servicio de los públicos es el resultado de un proyecto de investigación diseñado para formular respuestas originales a la crisis que afecta al periodismo.

La historia del Sipreba contada por sus trabajadores
POR ESFERA REDACCIÓN | El 7 de junio de 2025 el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) cumplió diez años. Entre las acciones para celebrar este aniversario se publicó un libro sobre la historia del gremio que, en registro de crónica, repone las luchas que antecedieron al sindicato actual, así como el proceso de consolidación que lo posiciona en el presente y lo proyecta al futuro.

Imaginarios tecnológicos y nuevas socializaciones
POR ESFERA REDACCIÓN | Cómo se transmiten los saberes entre los jóvenes en este momento tecnosocial y de qué manera se relacionan con la pedagogía vigente es el tema de este reciente número monográfico de Futuros Comunes, revista de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz), cuya realización planteó la necesidad de un enfoque metodológico y analítico situado entre marcos epistemológicos distintos: el de una tradición relacionada con el proyecto cultural de la modernidad y otro más reciente que surge en el contexto de la sociedad informacional.

Para confiar en el periodismo
POR ESFERA REDACCIÓN | La credibilidad periodística está en cuestión y la profesión en el centro del debate. El tema impulsó a un grupo de investigadores de la comunicación de Brasil a iniciar en 2021 una investigación titulada «Índice de credibilidad periodística: formulación de indicadores de fortalecimiento del periodismo en la lucha contra los ecosistemas de desinformación», cuyos resultados quedaron finalmente plasmados en Credibilidad periodística, libro del que publicamos aquí su introducción, escrita por Rogério Christofoletti, impulsor y coordinador de la iniciativa.

El discurso político en tiempos de la lógica algorítmica
POR ESFERA REDACCIÓN | Aguda intérprete de la política contemporánea, Sol Montero ofrece en Avatares en el poder. Claves del discurso político en redes sociales (Unsam Edita) algunas claves para comprender el discurso político en las redes y sus diversas expresiones, desde la ola verde feminista hasta el fenómeno libertario. Sin alarmismos analiza cómo se habla de política hoy, qué rol juegan las emociones y cómo en cada interacción digital se configuran nuevas subjetividades.