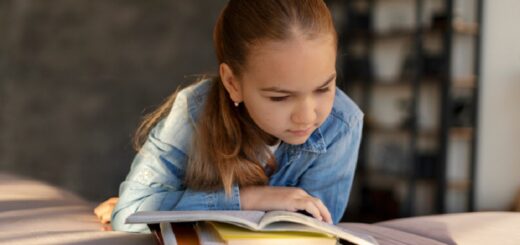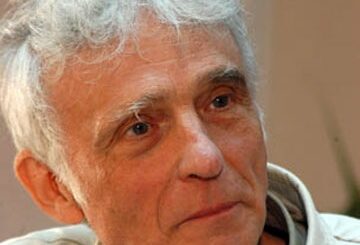Todas las nubes son pesadas
 La mayoría de las personas creen que las nubes son ligeras como el algodón y por eso flotan en el aire. En realidad, no es así, pesan muchísimo. Una nube del tipo cúmulo, parecida a la que podemos ver en la fotografía que encabeza esta nota, de un kilómetro por cada lado, puede contener 300.000 litros de agua. Como, aproximadamente, un litro equivale a un kilo, una nube de este estilo puede pesar unos 300.000 kilos. Más o menos lo mismo que diez camiones juntos.
La mayoría de las personas creen que las nubes son ligeras como el algodón y por eso flotan en el aire. En realidad, no es así, pesan muchísimo. Una nube del tipo cúmulo, parecida a la que podemos ver en la fotografía que encabeza esta nota, de un kilómetro por cada lado, puede contener 300.000 litros de agua. Como, aproximadamente, un litro equivale a un kilo, una nube de este estilo puede pesar unos 300.000 kilos. Más o menos lo mismo que diez camiones juntos.
Por otro lado, existe una construcción discursiva que sostiene que la digitalización es un fenómeno amigable con el ambiente y que sirve de base para asociar digitalización y ecología. Ciertamente, este vínculo se ha convertido en una pieza de sentido común de la época. Gracias a Internet podemos abandonar el devastador papel, acabar con los desplazamientos innecesarios y migrar nuestros archivos a la «nube», un ente de resonancias casi divinas.
Pero la Internet no es una nube etérea o vaporosa, como la gente cree que son las nubes que flotan encima de nuestras cabezas, ni la digitalización es sinónimo de desmaterialización y eficiencia energética. Para deconstruir el relato elaborado por los exhippies de Silicon Valley, California, la pregunta que se hace Adrián Almazán —doctor en Filosofía y licenciado en Física— es qué peso tienen los nuevos procesos de digitalización, una estructura exuberantemente material. Como veremos, el mundo de Internet es la infraestructura más grande y compleja de la historia de la humanidad.
De aperitivo, Almazán nos recuerda a Marta Peirano, autora de El enemigo conoce el sistema, cuando dice: «Como los datos no se mueven solos y las antenas solo sirven para las distancias cortas, el grueso de Internet son unos 380 cables submarinos que transportan el 99,5% del tráfico transoceánico. El 0,5% restante es gestionado por lentos y caros satélites. Ese espacio también está siendo rápidamente colonizado por Facebook, Google y SpaceX, la empresa de Elon Musk, con su flota de nanosatélites Startlink».
De estos satélites se han lanzado al espacio ya 12.000 de los hasta 40.000 previstos. Un proyecto que ha alarmado a astrónomos de todo el mundo que denuncian que, de completarse, las apenas 9.000 estrellas visibles se verán eclipsadas y las medidas meteorológicas perderán fiabilidad debido a interferencias.
A este laberinto de cables se anudan servidores que han crecido de forma exponencial en los últimos años. Si a inicios de este siglo se contaban por cientos de miles, hoy superan ya el millón en todo el mundo. Estos, en esencia, no son más que ordenadores encendidos veinticuatro horas al día e interconectados entre sí. Su función: almacenar en sus discos duros los datos de la nube y servir de intermediarios entre todos los ordenadores que se conectan a la red. Su fin oculto: acaparar la máxima cantidad de datos que después puedan ser analizados y utilizados para el desarrollo de algoritmos que se alimentan del Big Data. Por cierto, un negocio tan lucrativo que ya ha hecho de Jeff Bezos la persona más rica del planeta.
El consumo de energía
Almazán también explica que, para funcionar correctamente y mantenerse a una temperatura estable, todos estos servidores necesitan consumir energía. Un consumo que, siguiendo el crecimiento material de la infraestructura de la Internet, también está sufriendo una expansión exponencial en los últimos años. Con el 5G la computación —solo en la nube— demanda alrededor del dos por ciento de la electricidad producida en el mundo por todos los sistemas de generación eléctrica.
Ahora, hay que poner atención a este dato: el Departamento de Energía de EE. UU. ha calculado que el uso de energía de los centros de datos supera con creces el de toda la industria química de aquel país. El uso de energía en la última era digital se expandió el 90% entre 2000 y 2005, luego bajó sus espectaculares incrementos tras la crisis del 2008 con un 24% entre 2005 y 2010.
Otras cifras dan cuenta de la enormidad del consumo de energía de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La filial de Google, YouTube, es la empresa que más electricidad consume de todo el mundo —esta empresa, y los vídeos en streaming en general, concentra hasta el 80% del total del tráfico de Internet— y, según el informe de 2017 de Greenpeace Clicking Clean —que toma como referencia al conjunto del sector de las TIC y lo compara con el consumo de países—, los datos del año 2012 al 2014 ya situaban al sector de las TIC en el tercer puesto a nivel global, no demasiado lejos de potencias como China y EE. UU. y por delante de Rusia, Japón e India. «Hablamos de un ocho por ciento del consumo total de energía, una cifra ya enorme pese a no reflejar la tremenda explosión del tráfico de datos de los últimos años que, con el paso del 3G al 4G, aumentó hasta en un 60%», señala Almazán.
A su vez, este aumento del consumo de energía agrava la emergencia climática. A partir de investigaciones relacionadas con el impacto de las emisiones a escala mundial, Almazán señala que la contribución de las TIC a las emisiones globales de gases de efecto invernadero podría crecer a más del 14% de las emisiones totales en 2040. Las TIC son el sector industrial cuyo consumo de energía ha crecido más en los últimos años.
La dependencia mineral
Otro de los desafíos más importantes a los que se enfrentan tanto las TIC como la infraestructura renovable es a crecientes cuellos de botella en el acceso a determinados minerales cruciales para sus dispositivos.
El sector de las TIC es un voraz consumidor de tierras raras. Estas son diecisiete elementos, ninguno de cuyos usos es esencial para la vida, pero cuyas aleaciones y superaleaciones son cruciales para los nuevos dispositivos de telecomunicación. China controla en la actualidad aproximadamente el 90% de estos elementos en todo el mundo, que produce, refina y después vende a todo el mundo. Así, el hecho de que en todo el planeta se apueste por el desarrollo de la digitalización es sinónimo de una enorme dependencia del gigante asiático. También demandan un flujo estable y abundante de otros materiales como el coltán o el litio y el cobalto utilizado en las baterías de los teléfonos móviles.
El aumento de la minería metálica para abastecer los mercados tecnológicos implica además una amenaza de contaminación sin precedentes por metales pesados. De hecho, la destrucción de biodiversidad asociada a estos proyectos mineros es tan elevada que estudios recientes señalan ya que podría superar a los daños evitados por la mitigación de los efectos del cambio climático en los proyectos de descarbonización.
Rumbo al colapso
Si los impactos asociados a la digitalización realmente existente son ya de por sí alarmantes, en el presente la apuesta por la tecnología 5G trata de crear condiciones para la llamada Cuarta Revolución Industrial. Esta, idealmente, pondría en marcha un nuevo ciclo de acumulación capitalista basado en la automatización, la hiperconectividad de objetos y personas (Internet de las Cosas), el trabajo desregulado mediante plataformas, las nuevas formas de gobernanza urbana (smart cities), la digitalización de la agricultura, etcétera.
Se trata del intento de una nueva aceleración que va en sentido contrario a lo que de verdad necesitamos. En un mundo que sufre la emergencia climática y se sitúa en una trayectoria de colapso ecológico-social, lo que precisamos no es acelerar más (y las TIC en general funcionan como aceleradoras del turbocapitalismo) sino precisamente lo contrario: ralentizar, relocalizar, contraer el metabolismo social, reconectar con la naturaleza y construir un nuevo sentido de la vida que no se base en el consumo de mercancías.
Las cifras de tráfico de datos, en caso de llegarse a un despliegue completo del 5G, podrían como mínimo triplicar y como máximo alcanzar una cifra hasta diez veces mayor de la actual. Hay que tener en mente que hoy solo unos pocos objetos pueden conectarse a Internet y, sin embargo, el consumo de energía asociado a dicha conectividad es ya comparable al de países enteros. ¿Qué esperar de escenarios en los que el número de objetos interconectados alcanzara, tal y como se proyecta, el número de 1.000.000 por kilómetro cuadrado? ¿Cómo no esperar una explosión sin precedentes del tráfico de datos si sabemos que 1.000.000 de coches autónomos necesitarían un nivel de intercambio de datos equivalente al de 3.000.000.000 de personas usando su smartphone? Ya hoy sabemos que el consumo de energía de las pocas antenas 5G instaladas en China es tan elevado que las empresas responsables de éstas se están viendo obligadas a apagarlas durante la noche.
Con arreglo a lo expuesto, es relativamente fácil prever que una digitalización masiva como la que las élites proyectan nos llevaría a una profundización de la emergencia climática. Especialmente porque el aumento en el consumo de energía que generaría difícilmente podría desligarse de la quema de unos combustibles fósiles que el reciente World Energy Outlook (International Energy Agency, 2020) prevé que sigan suponiendo el 76% del mix global para 2030. Así, la conclusión de Ben Tarnoff (2019) parece difícil de rebatir: para descarbonizar necesitamos desdigitalizar y descomputadorizar.
Conclusión
En conclusión, pese a que los programas de recuperación post Covid pretendan hacernos creer que la digitalización se puede convertir en una herramienta para hacer frente a la multitud de desafíos ecosociales que el colapso dibuja, la realidad es que estamos construyendo sociedades muy poco resilientes (capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso). Esta genuina doctrina del shock digital, a la que los Estados y las Gafam nos están sometiendo, esconde una verdad básica: la digitalización extrema no será viable en los contextos de descenso energético e inestabilidad climática que nos esperan en las próximas décadas. Por tanto, cada vez que entregamos una faceta de nuestra actividad social o de nuestra capacidad productiva a estas nuevas propuestas digitales, reducimos la posibilidad de construir salidas de emergencia que, asumiendo algunos de los inevitables impactos del colapso, nos permitan llevar vidas lo más dignas, justas, igualitarias y autónomas posibles.
La idea, entonces, de que gracias a la tecnología podremos solucionar todos los problemas que nuestras sociedades capitalistas industriales han generado es una quimera. Para construir una genuina cultura de los límites que nos permita abrazar una autocontención individual y colectiva, una Nueva Cultura de la Tierra, necesitamos abandonar de una vez por todas la tecnolatría que nos conduce paso a paso hacia el colapso.
MÁS INFO

NO ES SEGURA Y REDUCE LA PRODUCTIVIDAD
Cuatro mitos sobre la «nube», sistema potenciado en pandemia