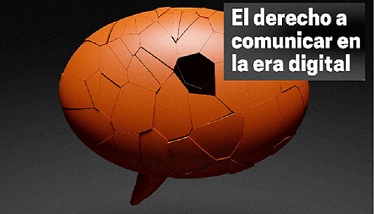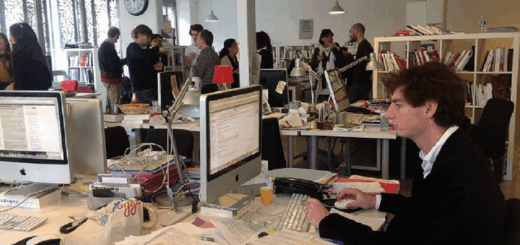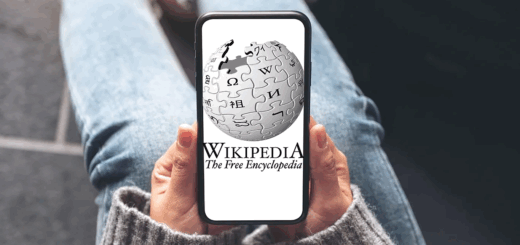Medios: ¿qué se discute en la escena pública argentina?
María Pía López, Adrián Paenza, Luis Alberto Quevedo, Alejandro Kaufman y Pablo Caruso reflexionan sobre la lógica del entretenimiento que tomó por asalto la agenda política.

La foto. El embarazo. El «garche». La toqueteada de genitales. Los gestos. El video. Los carpinchos. El lenguaje no oral. La infectadura. Los twits. El fallido. La candidata en pelotas. La dictadura. La maestra y el alumno. El porro clasista. Los spots. La realidad argentina deambula entre discusiones absurdas que se consumen con la misma voracidad con la que se sacia el hambre con comida rápida al paso. En plena campaña electoral, el debate público en el país parece concentrarse cada vez más en lo periférico y menos en lo central, saltando de un tema a otro con la misma fruición con la que se deglute un cono de grasientas papas fritas. Todo adjetivado al máximo por protagonistas a los que cada vez cuesta más diferenciarlos: lo mismo dan si son dirigentes políticos, panelistas, artistas o periodistas. Discutir mucho, todo el tiempo y sobre todos los temas con la misma efervescencia, ¿es debatir bien? ¿Qué se debate en la escena pública argentina? ¿Lo importante, lo urgente, lo que mide, lo que impacta? ¿Existen los espacios mediáticos para reflexionar más allá del show?
La lógica del entretenimiento penetró definitivamente en la esfera pública. La última pelea entre mediáticos o la banalización del Holocausto de parte de un candidato político se “analiza” con iguales recursos. Todo parece caer en la misma lógica: impactar para generar el interminable eco que se produce en toda grieta. Ni la cercanía de las elecciones —salvo contadas excepciones— pudo modificar ese ejercicio en el que sobra la indignación y la chicana, y faltan las propuestas, el debate sobre los temas de fondo que preocupan a buena parte de los argentinos. En las vidas atravesadas por las pantallas, la imagen —lo tangible— asume una fuerza arrolladora que amenaza con anular el mundo de las ideas, las reflexiones o las discusiones de fondo. El debate sobre modelos económicos, culturales y sociales entre los candidatos fue fagocitado definitivamente por la nociva y abusiva práctica de la “polémica”.
En este escenario mediático-cultural, Página/12 invitó a algunas personalidades de la cultura y de los medios para pensar cómo se da el debate en el país, por qué asume determinadas características y quiénes y cómo lo organizan. El abuso de la declaración de impacto, el lenguaje tuitero proyectado a la esfera mediática (en contenidos y formas), la cotidianidad de los exabruptos, las sobre exageraciones que terminan en descalificaciones personales o escenarios catastróficos muy lejos de la realidad («así empezó el nazismo», afirmó Mirtha Legrand sobre el gobierno, en una mesa en la que nadie la contradijo) se volvieron moneda corriente. Un ejercicio discursivo tan peligroso como dañino para la conformación de la opinión pública y su dinámica social.
La agenda y su forma
«Uno de los problemas del debate público de hoy en Argentina es que no tiene una agenda común», afirma el sociólogo Luis Alberto Quevedo, director de Flacso Argentina. «Es muy difícil lograrlo en una sociedad, pero hay países que comparten una agenda. En Argentina hoy es muy difícil pensar que lo que transita en las redes, lo que circula en los medios tradicionales, lo que discute la gente en los barrios o lo que discute la política en las instituciones comparten una agenda. Se ha desenganchado bastante la agenda entre estos espacios. Y el primer triunfo de cualquier estrategia de comunicación es imponer una agenda. Y como se sabe, cualquier agenda que se impone, obtura otras. Cuando leés tres tapas de diarios que hablan de lo mismo, que luego se despliega por buena parte del aparato mediático, hay que pensar qué es lo que se está obturando, qué palabras no están ahí, qué temas no figuran, de qué no se habla. Hay grandes dificultades para tener una agenda común y también hay grandes operaciones para instalar una agenda con el fin de que no se hable de otras cosas».
Esa disgregación temática de las distintas agendas que hoy circulan en la sociedad (medios/redes/calle/instituciones), sin embargo, encuentra en el sistema de medios tradicionales a un vector que no solo sigue organizando lo «macro», sino que en su constancia comunicacional le imprime también un tono a la discusión. En lo que se recorta, pero también en la narrativa, se alimenta a la opinión pública mediatizada o, más precisa para estos tiempos, «pantallizada», atravesada por dispositivos de bolsillo.
«Salvo algunas producciones mediáticas, destinadas a producir un tipo de información y de interpretación más contundente de los hechos políticos, estamos ante un momento de fuerte bastardeo del ámbito público y del tipo de discursividad que se pone en juego», analiza la socióloga y ensayista María Pía López. «Los medios levantan y expanden aquello que sucede en las redes sociales y, al mismo tiempo, las redes se alimentan de otros tipo de palabras e imágenes que están en los medios, pero también de la malversación de esos discursos, produciendo un estado que dificulta la diferenciación de la ficción y lo que realmente ocurrió», reflexiona la pensadora.
Si de un tiempo a esta parte el mundo se ve y se discute a través y desde lo que las pantallas muestran, la pandemia terminó por acelerar ese proceso socio-cultural. El encierro al que obligó el coronavirus, la interrupción y/o pérdida del contacto directo con la calle y con los otros, robusteció esa hípermediatización. Tanto en la ciudadanía como también en los tipos de discursos que circulan sin diferencias entre las distintas instancias de la expandida esfera pública.
«El debate puede ser pobre y así se comenta, pero no es aburrido porque se rige por una economía del escándalo, una gestión del odio y una habilitación de la violencia verbal», afirma el crítico cultural Alejandro Kaufman. «Aun cuando tales características son promovidas en particular por las derechas, son determinantes del clima general. Por otra parte la pandemia sometida a un trato devastador por las derechas no puede ignorarse como una aplanadora respecto de cualquier otra problemática, empeñados como estuvimos hasta ahora en sobrevivir», puntualiza el profesor universitario UBA-UNQ.
Este escenario de virtualidad, distanciamiento social y pausa social, sugieren los pensadores consultados, es el mejor caldo de cultivo para la proliferación de fake news y el asentamiento de lógicas y lenguajes propios de las redes sociales en el debate público. La discusión se rige por frases de impacto (voluntariamente o no) que los medios recortan para construir una discusión política que se limita al amplificado uso del «tal dirigente cruzó a tal otro», que a su vez «le respondió a lo que dijo alguna otra». La argumentación, entonces, queda fuera de foco. Ya ni la discusión de los distintos ”modelos” que propone cada fuerza tiene lugar.
«Sobre ese plano, que tiene que ver con la virtualización plena y la dificultad de construir un orden de la experiencia más directa que nos permita informarnos, es muy peligroso el tipo de acción que en muchos casos cometen las derechas reaccionarias, que tienen formas especialmente agresivas de intervenir en ese espacio, con ataques sincronizados, como el que sucedió con las periodistas que hicieron un trabajo en conjunto respecto de la reacción conservadora, pero que también lo vimos contra dirigentes y militantes feministas. Son campañas de odio destinadas a intervenir en un sentido muy destructivo», remarca López.
El modo en que se da la discursividad pública, entonces, no solo asume formas propias del entretenimiento. Amparados en la «libertad de expresión» y sin contención cívica, los discursos de odio encuentran espacios para expresarse y retroalimentarse. Sin límites, naturalizados, estimulados y reproducidos, esos discursos no parecen favorecer a la dinámica de un saludable debate público.
«La libertad de expresión —reflexiona Kaufman—, manifestación de derechos civiles decisivos para la convivencia democrática, no obstante procede como una limitación extorsiva que confiere impunidad a comportamientos reñidos con los derechos humanos y civiles. En cualquier narración ficcional de países considerados con vigencia de derechos humanos y pretendidos como líderes en libertad de expresión se suele ostentar una visión crítica o hasta muy crítica de la industria del escándalo, de maneras directas o indirectas. En nuestro país las corporaciones mediáticas, a la sombra de dictaduras genocidas y consentimientos de larga data, se han convertido en detentadoras del pánico moral a inexistentes totalitarismos en favor de una libertad de expresión boba y muchas veces racista, sexista, difamatoria, mentirosa, abusadora, de varias maneras incompatible con la libertad de expresión en la que se pretende amparar».
Seguir leyendo en Página 12