Fernando Peirone: La narrativa social en tiempos poslogocéntricos
Entrevistado por Paulo Martínez Da Ros —integrante del Instituto de Capacitación e Investigación de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba— Fernando Peirone reflexiona sobre el lenguaje y las narrativas sociales en la era digital, así como sobre el lugar que puede tener la escuela en este presente.
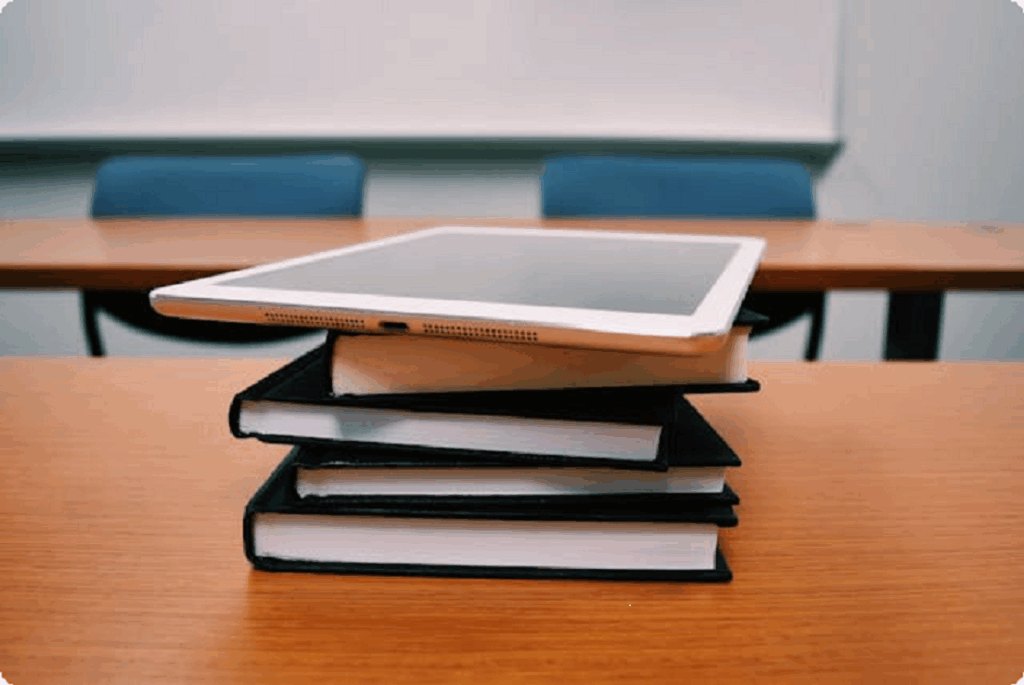
En esta entrevista Peirone no solo describe el ocaso de la escritura como narrativa dominante, sino que propone entenderlo como síntoma de una mutación más profunda: el agotamiento del logos como principio organizador del mundo. Frente a ello, plantea el desafío de reconfigurar la educación, el conocimiento y la política desde una nueva sensibilidad tecnosocial. Su voz se inscribe en una tradición crítica que, lejos de lamentar el fin de la modernidad, busca comprender el nacimiento de otra racionalidad. En esa transición, dice, la responsabilidad adulta es no replegarse en la melancolía sino colaborar en la creación de un nuevo horizonte común.
La narrativa social, dice Fernando Peirone, es la forma en que una cultura se narra a sí misma, organiza su experiencia y construye sus referencias identitarias. «Somos contemporáneos de una retracción progresiva de la escritura y de un uso cada vez más fragmentario de la lectura —comienza—. En paralelo, emergió una nueva narrativa social que se instaló con rapidez en la cultura actual y transformó profundamente la forma en que nos vinculamos con el mundo».
El investigador recuerda que su interés surgió de la práctica docente y de la necesidad de comprender cómo el nuevo entorno cultural desplazaba a la escritura como eje organizador de la cosmovisión moderna. «La narrativa social dominante, durante siglos, fue la escritura. Ella legitimó la cosmovisión logocéntrica, basada en la razón, la linealidad y la jerarquía. Hoy, ese modelo está en crisis porque la escritura ya no logra expresar la experiencia social ni generar cohesión».
El pasaje de una cosmovisión a otra, explica, no es lineal ni pacífico. «Así como la oralidad cedió ante la escritura, la razón se muestra impotente frente al devenir informacional. La cultura digital no se organiza desde la palabra impresa sino desde la interacción, la imagen y el flujo». Esa mutación, añade, es más profunda de lo que parece: «No se trata de un cambio de soporte, sino de una transformación en la manera de habitar el mundo y de construir sentido».
Para Peirone, el lenguaje ya no ocupa el lugar central que tuvo en la modernidad. «La escritura fue la gran narrativa del logos, la que permitió estructurar la idea de sujeto, de razón, de progreso. Pero hoy el sentido se construye a partir de la simultaneidad, del cruce entre imagen, dato y experiencia. No hay un relato lineal, sino una multiplicidad de voces que conviven y se contradicen. Esa heterogeneidad define nuestra época».
La escuela, dice, aparece desfasada frente a esa realidad. «La escuela moderna nació con la imprenta. Su arquitectura, sus métodos, su lógica disciplinaria responden a un mundo que organizaba la experiencia desde el texto. Pero la cultura digital no funciona así. Los chicos ya no aprenden leyendo manuales, sino explorando redes, interactuando con otros, construyendo sentido de modo colaborativo. Y, sin embargo, el sistema educativo sigue aferrado a la idea de que el conocimiento se transmite de manera vertical, del que sabe al que no sabe».
En tal sentido, advierte que la escuela se ha convertido en una especie de «isla escritural» dentro de un océano digital. «Se mantiene en pie porque conserva un poder simbólico, pero cada vez le cuesta más justificar su función. Mientras la cultura se vuelve hipertextual y desterritorializada, la escuela sigue evaluando la comprensión lectora y la ortografía. Esa distancia crece día a día».
Peirone insiste en que no se trata de renunciar a la escritura, sino de reconocer que su centralidad histórica ha terminado. «La escritura ya no es el núcleo organizador del sentido social. El pensamiento contemporáneo, si quiere seguir siendo crítico, debe aprender a pensar desde la red, desde la interconexión y la velocidad. Eso exige otro tipo de sensibilidad, menos centrada en la linealidad y más abierta a la multiplicidad».
La conversación deriva hacia la cuestión de la verdad. «El agotamiento del logocentrismo también afecta nuestra relación con la verdad. Desde que el Diccionario de Oxford eligió un emoji y luego la palabra “posverdad” como palabra del año, quedó claro que el orden binario verdadero/falso perdió eficacia. Hoy la verdad se mide en términos de circulación, de impacto, de viralidad. La autoridad ya no reside en el texto, sino en el algoritmo».
El investigador subraya que la política y los medios aún no lograron adaptarse a ese cambio. «Seguimos creyendo que los hechos se imponen por sí mismos, pero en la cultura de red los hechos importan menos que las narrativas que los envuelven. La disputa por el sentido se da en el terreno de las emociones, no de los argumentos. Por eso las viejas estrategias comunicacionales ya no funcionan».
La nueva narrativa social, dice Peirone, no puede ser comprendida como una amenaza sino como una oportunidad. «Estamos ante un nuevo objeto cultural con valor de uso, surgido de la interacción social. Si logramos entenderlo, podremos reinventar la educación, la política y el pensamiento crítico».
En ese contexto, la escuela aparece como un laboratorio de tensiones. «Los docentes mayores de cuarenta años —explica— viven este proceso con desazón. Oscilan entre la nostalgia y la bronca. Pero los jóvenes muestran otra disposición: son los primeros actores de una cultura que ya no necesita legitimarse en el libro. Para ellos, el conocimiento no está en la biblioteca sino en la red».
Peirone rescata el papel de las mujeres en esa mutación. «Con #NiUnaMenos y otras experiencias similares, las mujeres reescribieron la gramática de lo público. Las redes dejaron de ser espacios de consumo para convertirse en territorios de acción política y colectiva. Ese gesto muestra que la narrativa social emergente no es meramente tecnológica: tiene un potencial emancipador que la escuela todavía no reconoce».
Hacia el final, Peirone vuelve a una idea que recorre toda su reflexión: «Estamos atravesando una mutación cosmovisional tan profunda como la que implicó el paso del mito al logos. Ese tránsito genera ansiedad, desorientación y sensación de pérdida. Pero también abre un horizonte de sentido nuevo. Si somos capaces de comprenderlo, quizá podamos construir una cultura menos autoritaria, más plural y sensible a la experiencia contemporánea».
Peirone mira el futuro con cautela, pero sin pesimismo. «La razón escritural se agota, pero no desaparece: se transforma. Nuestro desafío no es defender el pasado, sino aprender a leer el presente con las herramientas que el presente nos da. Tal vez ese sea el nuevo nombre del pensamiento crítico».
LEÉ TAMBIÉN

Steven Forti: «Las extremas derechas ya no ocultan su desprecio por la democracia»
POR ESFERA REDACCIÓN | En una entrevista de Guillem Martínez publicada por CTXT, el historiador Steven Forti analiza el avance global de los autoritarismos y la fragilidad de las democracias liberales. Y advierte que las nuevas derechas ya no ocultan su desprecio por la democracia, ocupan instituciones en Europa y toman a Hungría como modelo. También traza un mapa de riesgos y estrategias para comprender cómo se desmorona el orden democrático y qué margen queda para defenderlo.

Natalia Aruguete: «La comunicación es parte de la acción política»
POR FELICITAS REDALDE | La Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación de la UBA entrevistó a Natalia Aruguete para analizar las estrategias comunicacionales de Javier Milei y La Libertad Avanza, de qué manera interpelan a su electorado, cómo logran dominar la agenda y qué rol juegan en eso las redes sociales.

Cathy O´Neil: «Cuando los algoritmos se apoderan de la administración y políticas públicas, el potencial de daño es ilimitado»
POR SANTIAGO LIAUDAT Y LUCÍA CÉSPEDES | Conocida mundialmente por sus estudios críticos sobre los efectos negativos de los algoritmos, Cathy O’Neil ha hecho de los datos una herramienta de activismo social para luchar contra el incremento de la desigualdad y el control social que, de manera oculta, promueve el «big data».

«Bienvenidos de vuelta al caos»
POR WASHINGTON URANGA | Filósofo, antropólogo, semiólogo, pero sobre todo amante de la provocación. Desde ese lugar, este experto en cultura y medios analiza cómo impactan en la sociedad actual las nuevas tecnologías. «La digitalización es la máquina que está reconfigurando a los seres humanos», plantea. Y explica por qué ese camino lleva de nuevo al caos.



