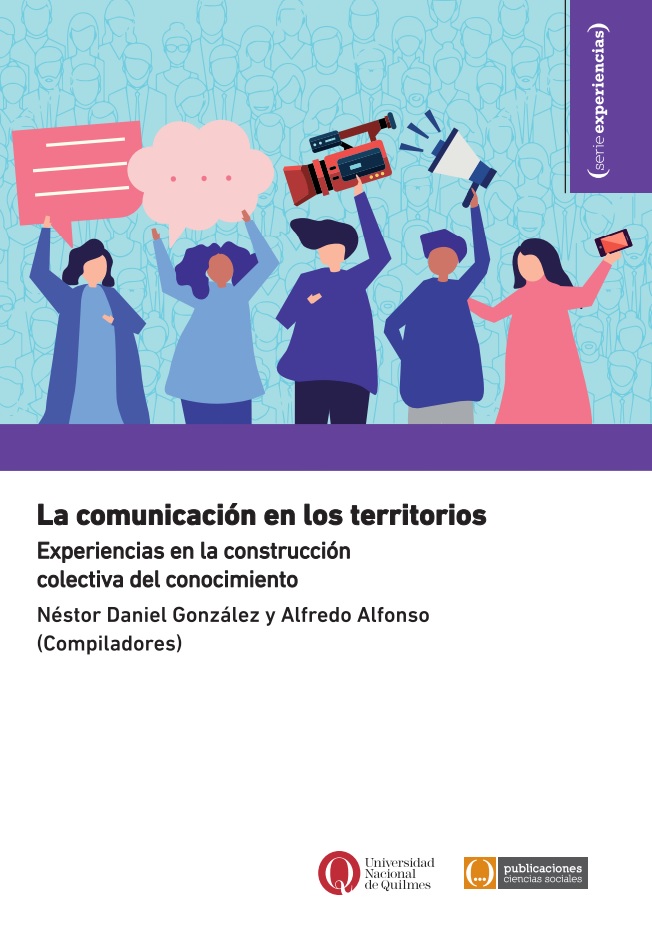La comunicación en los territorios
La comunicación en los territorios es un libro basado en los antecedentes y la actualidad de la política de extensión universitaria en comunicación social de la Universidad Nacional de Quilmes. Con más de quince años de experiencias en distintos territorios del conurbano sur, la extensión es una activa política de vinculación social, institucionalización y curricularización, que constituye una definición concreta de construcción colectiva de conocimiento. A continuación el prefacio del libro.
Este libro nos ofrece una síntesis de la experiencia en comunicación realizada durante más de una década en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Reúne reflexiones de docentes extensionistas que permiten reconocer una importante diversidad de áreas. La comunicación en los territorios nos habla de la complejidad y la diversidad del campo de la comunicación en su contexto de aplicación.
Nuestra experiencia comenzó a principios de 2001, a partir de un documental que realizamos en el territorio, en el marco de un convenio de la UNQ con la diócesis local. Este primer contacto se denominó Novak, la fe rev(b)elada[1]Alfonso, A. (director); González, N. (director). Novak, la fe rev(b)elada (documental). Argentina. 2001 y recibió la mención en la temática de derechos humanos en el Festival de Cine de Santa Fe. Ese documental, que realizamos con Daniel González, nos permitió incorporar al proceso a un grupo de estudiantes que hoy, a casi veinte años de la experiencia, se han consolidado en distintos espacios de la vida social.
El film nos dio la posibilidad de recorrer las generaciones de asentamientos del territorio quilmeño, porque en Quilmes el legado generacional de los ciudadanos que obtuvieron su morada a partir de un asentamiento consistía en comunicar ese conocimiento a sus hijos, que para obtener su propio techo no tenían más opciones que ocupar otros espacios geográficos. También nos permitió entender que, a diferencia de la constitución habitual de las organizaciones familiares que más conocemos, en esos ciudadanos no había tradición de la categoría trabajo, porque durante décadas no pudieron realizarlo formalmente, sino que la categoría que se imponía y que vertebraba la organización de sus vidas era la de vivienda/hábitat.
Otro factor fundamental fue desarrollar el documental con la producción de Eduardo de la Serna, actual referente del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, que nos permitió conocer a los protagonistas de una de las organizaciones clave del territorio de la región: los sacerdotes comprometidos con su complejidad social.
A partir de esa experiencia sentimos la necesidad de contactar a las organizaciones del territorio y crecer junto a ellas, sumando nuestras ideas, conocimientos y expectativas.
A principios de este siglo la UNQ, a diferencia de muchas universidades públicas, no contaba con proyectos ni programas de extensión universitaria. La concepción predominante era la de ofrecer cursos de extensión abiertos a la comunidad y articulaciones interinstitucionales de trascendencia. En ese contexto, nuestras iniciativas estaban vinculadas a espacios que permitían la conformación de grupos de estudiantes y jóvenes graduados en investigaciones no formales, con énfasis en metodologías etnográficas o con proyectos alternativos. Entre aquellos primeros intentos estuvo la conformación del proyecto de Videoteca especializada en Producción y Trabajo en la Argentina, que reunió un núcleo valioso de materiales.
Esto se transformó a partir de septiembre de 2003, cuando —junto con la profundización democrática y la renovación en la construcción institucional— se realizó la primera convocatoria para presentar proyectos de extensión a principios de 2007.
Durante esa etapa las claves estaban establecidas a partir de dos premisas: formar formándose y acompañar los procesos de experiencia de práctica docente de estudiantes avanzados y jóvenes graduados. Recordemos que en la UNQ, por sus características distintivas institucionales, se prescinde del sistema de cátedras y, por lo tanto, no se habían podido impulsar las prácticas formativas pedagógicas.
Posteriormente, al advertir esta deficiencia, en las unidades académicas se activaron, en primer lugar el Programa de Auxiliares Académicos, y luego las becas de Formación en Docencia e Investigación y en Docencia y Extensión, aún vigentes.
Comenzamos con un proyecto, Comunicación, Participación, Ciudadanía y Desarrollo, que permitía empezar a explorar las posibles organizaciones interesadas en vincularse, desarrollar talleres de capacitación en diversos temas y facilitar a los miembros de la comunidad conocer la universidad pública y sentirla como propia.
En etapas sucesivas pudimos obtener subsidios del Programa Nacional de Voluntariado Universitario, a través de distintos proyectos entre los que se destacan Comunicación, Medios y Espacios Sociales, y Comunicación e Inclusión, para la prevención de las adicciones, y así exponer nuestras experiencias en los encuentros nacionales de extensión universitaria y consolidar diversos proyectos que luego pudieron reunirse, cuando la UNQ lo habilitó en 2011, en el Progra-ma de Extensión Comunicación, Participación y Ciudadanía. En este proceso fue fundamental la participación activa de Leticia Lattenero, en la coordinación general de los distintos proyectos y del Programa.
Este notable crecimiento, en un período breve, de la cantidad y la calidad de los Proyectos y Programas de Extensión en la UNQ, refiere a una clara impronta: el impulso y acompañamiento de estas políticas por parte de los gobiernos nacionales en el período de inicio y consolidación, y la continuidad del gobierno de la UNQ cuando los fondos empezaron a menguar, a partir de 2015. Por eso es tan importante que los gobiernos nacionales acompañen con recursos estos esfuerzos, y no solo con declamaciones. Estas experiencias se llevaron a cabo con gobiernos que nos permitieron proyectar y consolidar el lazo social, y con otro —el vigente—[2]Este libro se publicó en 2019, por lo que Alfonso, entonces vicerrector de la UNQ, se refiere al gobierno de Mauricio Macri que nos ha obligado a sostener y resistir con recursos propios esas prácticas.
Este libro nos presenta también marcas, etapas y expresiones de un proceso en el cual se visualizan los frutos que han tenido repercusión en el contexto nacional e internacional. Espacios que se han vuelto referentes en lo regional y que son admirados por distintos constructores del devenir del proceso social.
Los artículos han sido escritos no solo por quienes dirigen el Programa y los proyectos que lo componen, sino también por integrantes de experiencias que los vieron crecer como estudiantes, a quienes, en muchos casos, el presente reconoce como profesores o gestores en distintas funciones del quehacer institucional.
Esta publicación nos presenta un primer artículo clave de Daniel González, que permite contextualizar y comprender la densidad en la que se inscriben estos trabajos y proporciona una apertura a los importantes ejes que constituyen la obra: comunicación y organizaciones sociales; comunicación, medios y lenguajes mediáticos, y comunicación y derechos humanos.
En el primer eje encontramos artículos de Nancy Díaz Larrañaga y María de la Paz Echeverría, quienes reflexionan sobre el territorio a partir de la experiencia con la organización La Casa del Niño de la localidad de Don Bosco; de Daniel Badenes, que analiza la experiencia La Fiesta del Libro y la Revista, verdadero éxito cultural con la articulación de más de ciento veinte editoriales independientes argentinas en sus ocho ediciones, y de Soledad Ramírez, que contribuye desde una mirada reflexiva en la relación salud y adultos mayores bajo el concepto de envejecimiento saludable. En el segundo eje el libro nos presenta artículos de Daniel González, Cecilia Elizondo, María Eugenia Dichano y Juan García, quienes abordan la extraordinaria experiencia denominada Cronistas Barriales, que ha permitido el reconocimiento nacional e internacional del proyecto, con sucesivas réplicas de su metodología en organizaciones públicas; de Javier Vidal, que analiza la comunicación pública audiovisual en instituciones deportivas, particularmente en el proceso que se lleva a cabo junto al Quilmes Atlético Club, el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia de Florencio Varela, la Asociación Deportiva Berazategui y el Club Argentino de Quilmes; de Claudia Villamayor, Martín Iglesias y Diego Jaimes, re- ferentes del campo que reflexionan sobre las radios cooperativas a partir del vínculo con la Universidad pública y el proyecto pionero de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios, y de Leticia Lattenero, que propone un abordaje analítico sobre la articulación de los talleres formativos con el colectivo de la ONG Amaycha, de la localidad de Hudson.
Por último, el tercer eje del material, que articula la comunicación y los derechos humanos, propone trabajos de Luciano Grassi, Luciana Aon y María Belén Castiglione, quienes reflexionan sobre los centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar como territorios de memoria; de Mariana Baranchuk, Ángela Urondo Raboy y Nora Viater, que analizan la relación de la memoria, la identidad y las prácticas periodísticas desde el trabajo de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y de Claudia Cesaroni, Diego Antico, Nora Kadener y Daniela Sarapura, quienes proponen una reflexión sobre la pro- tección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en caso de violencia estatal a partir de la experiencia de la Escuela Secundaria Técnica de la UNQ.
Este prólogo no estaría completo si no reconociera la voluntad y la constancia que han permitido crecer y multiplicar ideas y esfuerzos para alcanzar los objetivos. El trabajo en el territorio, para universitarios que en muchos casos provenimos de otras geografías, es más que un trabajo académico. Es compromiso social expresado en el campo material del encuentro con los espacios no universitarios, el cual permite comprender y profundizar nuestras actividades cotidianas.
Por lo tanto, el trabajo en extensión implica compromiso social y voluntad. Entender que uno se nutre enseñando, comprendiendo y complejizando la relación con los/las otros/otras. Hemos atravesado etapas con alguna timidez y con decisivas fortalezas, pero de lo que estamos seguros es de que hemos formado formándonos, y nos sen- timos personas más íntegras, extensionistas más experimentados y ciudadanos críticos conscientes. De algún modo, como diría Rodolfo Walsh, nos constituimos con la satisfacción moral de ejercer y sostener un acto de libertad.