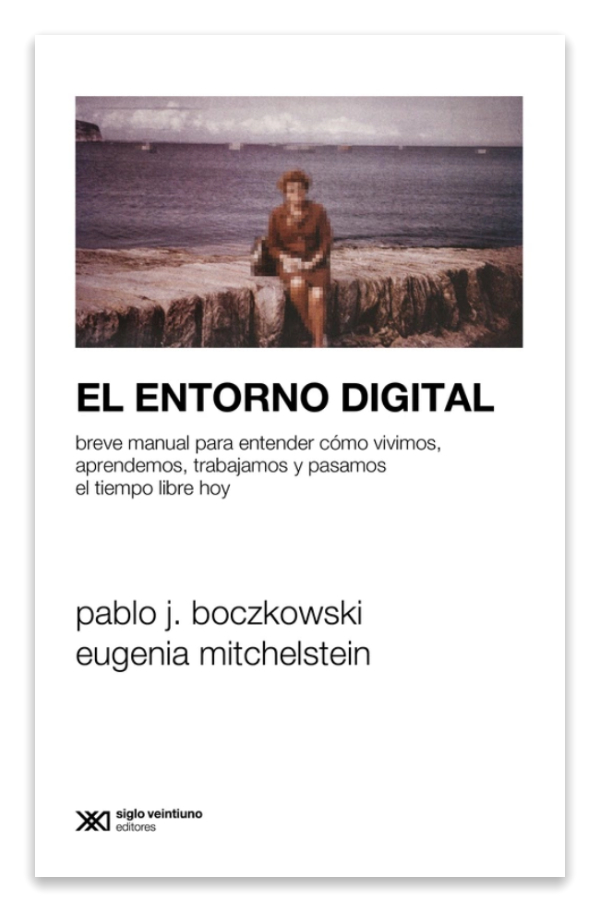El mundo como entorno digital: vida social, tecnología y conflicto en la era de la hiperconexión
En Entorno digital, los investigadores Pablo J. Boczkowski y Eugenia Mitchelstein plantean que la principal consecuencia del auge de lo digital no radica en la expansión de tecnologías discretas, sino en la configuración de un nuevo entorno que envuelve y modela todas las dimensiones de la vida cotidiana. A continuación, un resumen de la introducción del libro, en la que los autores proponen un marco conceptual que identifica las cuatro características definitorias del entorno digital —totalidad, dualidad, conflicto e indeterminación— y explican cómo éstas atraviesan los principales ámbitos de la experiencia humana contemporánea.

Durante la pandemia de 2020, la humanidad asistió a una transformación sin precedentes: la vida cotidiana se trasladó de las calles a las pantallas. Escuelas, oficinas, templos, teatros y estadios quedaron vacíos, mientras millones de personas adaptaban su trabajo, educación, ocio y relaciones sociales a los dispositivos digitales. Según Boczkowski y Mitchelstein, este fenómeno no surgió de la nada, sino que profundizó una tendencia preexistente: la digitalización progresiva de la vida social, posible gracias a décadas de innovación en tecnologías de la información y la comunicación.
Para los autores, este cambio evidencia la emergencia de un tercer entorno —el digital— que se suma al natural y al urbano como dimensiones fundamentales de la existencia humana. Mientras los entornos natural y urbano se consolidaron a lo largo de milenios, el digital es reciente y evoluciona con rapidez, aunque ya condiciona las formas de trabajar, aprender, comunicarse y relacionarse. La pandemia, sostienen, hizo visible que hoy los individuos vivan simultáneamente en esos tres espacios, interconectados y mutuamente influyentes.
El texto propone una reconstrucción histórica de estos entornos. Durante la mayor parte de la historia humana, el entorno natural determinó la supervivencia por medio de la caza, la pesca y la agricultura. Con la aparición de las ciudades, el entorno urbano pasó a organizar la vida social por intermedio del comercio, la educación, el ocio y la política. El entorno digital, en cambio, se gestó en apenas un siglo, impulsado por la convergencia de innovaciones técnicas y transformaciones culturales. Desde las máquinas de cálculo en el siglo XX hasta los actuales teléfonos inteligentes, la informática evolucionó de dispositivos grandes y especializados hacia herramientas portátiles, personales y multifuncionales.
Los autores sitúan los orígenes intelectuales de este cambio en obras como el ensayo As we may think (1945), de Vannevar Bush, donde se anticipaba la idea de un dispositivo capaz de almacenar y vincular conocimiento de manera personal, antecedente conceptual de internet y la web. Paralelamente, destacan la influencia de corrientes culturales como las exploradas por Fred Turner en The democratic surround, que impulsaron visiones participativas y multimedia de la comunicación, germen de las redes sociales actuales.
De la confluencia entre avances tecnológicos y aspiraciones culturales emergió el entorno digital, caracterizado por integrar tres lógicas de comunicación antes separadas: de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. A partir de allí, Boczkowski y Mitchelstein identifican cuatro rasgos definitorios que permiten comprender su funcionamiento estructural y social: totalidad, dualidad, conflicto e indeterminación.
Totalidad
El entorno digital se vive como una totalidad integrada que abarca casi todas las dimensiones de la vida. Aunque está compuesto por artefactos diversos —dispositivos, plataformas, algoritmos—, los usuarios lo experimentan como un sistema global e interconectado. La vida diaria transcurre dentro de esa red continua: desde revisar el teléfono al despertar hasta consumir contenidos antes de dormir. Esta continuidad, explican, constituye una profundización del proceso de mediatización señalado por autores como Nick Couldry y Andreas Hepp, donde los medios digitales fusionan experiencias antes separadas (leer, mirar, jugar, escribir, comunicar). El teléfono inteligente simboliza esa fusión al integrar funciones de comunicación, trabajo, entretenimiento y gestión personal, reconfigurando prácticas preexistentes de la era analógica.
Dualidad
El entorno digital, al igual que el urbano, es producto de la construcción social. Surge de la acción colectiva, pero una vez institucionalizado, se percibe como un sistema autónomo que ejerce influencia sobre las personas. Siguiendo la tradición de Peter Berger y Thomas Luckmann, los autores explican cómo las rutinas digitales —desde el uso de redes hasta la dependencia de algoritmos— se naturalizan al punto de parecer externas o inevitables. Sin embargo, son el resultado de decisiones humanas mediadas por estructuras de poder.
La dualidad implica también que las tecnologías reproducen las desigualdades existentes —de raza, género, clase o edad— en sus diseños y usos. Investigaciones de Ruha Benjamin y Safiya Umoja Noble muestran cómo los algoritmos pueden incorporar sesgos raciales y de género. No obstante, existe margen de agencia: colectivos como los hackers, estudiados por Gabriella Coleman, revelan formas de resistencia, reapropiación y reinvención tecnológica que ponen de relieve el carácter dinámico de esta dualidad.
Conflicto
El entorno digital es inherentemente conflictivo, pues se desarrolla en el cruce de intereses divergentes entre quienes lo construyen y quienes lo usan. Los autores subrayan que la conflictividad no es un fallo del sistema, sino un rasgo constitutivo. Las tensiones se expresan en debates sobre la neutralidad de la red, la privacidad, la propiedad intelectual o la transparencia algorítmica.
Dos factores amplifican ese conflicto: primero, la estructura de mercados del ganador absoluto, donde unas pocas plataformas concentran la atención global, como demuestran los estudios de Matthew Hindman sobre monopolización digital; segundo, la dinámica de polarización y radicalización en la esfera pública, analizada por Yochai Benkler y su equipo en Network Propagand. Las redes tienden a reforzar opiniones preexistentes y fragmentar el debate, generando burbujas de información y resentimientos hacia los «ganadores» del ecosistema digital.
Indeterminación
Finalmente, el entorno digital se caracteriza por su apertura e imprevisibilidad. Los efectos sociales de cada innovación tecnológica son difíciles de anticipar, ya que dependen de interacciones contingentes entre múltiples actores con intereses contrapuestos. Aunque abundan visiones distópicas —pérdida de privacidad, automatización, desinformación—, Boczkowski y Mitchelstein advierten que ningún resultado está predeterminado.
Inspirados en el enfoque de Andrew Chadwick sobre el sistema mediático híbrido, destacan que la ciudadanía dispone hoy de mayor capacidad para intervenir en la esfera pública que en la era de los medios masivos tradicionales. Esa descentralización introduce mayor incertidumbre, pero también potencial de cambio.
A partir de estas cuatro características, los autores estructuran el libro en cinco secciones temáticas, cada una dedicada a un ámbito de la vida social donde se manifiestan las dinámicas del entorno digital:
- Cimientos: analiza la mediatización, los algoritmos y las desigualdades estructurales (raza, etnia y género) como fundamentos del ecosistema digital.
- Instituciones: estudia cómo la digitalización transforma la crianza, la educación, el trabajo y las relaciones amorosas, mostrando tanto oportunidades como continuidades.
- Ocio: aborda la digitalización del deporte, el entretenimiento audiovisual y las noticias, subrayando la persistencia de viejas formas mediáticas (como la televisión) en interacción con las nuevas.
- Política: examina la desinformación, las campañas electorales y los movimientos sociales, proponiendo una mirada matizada sobre la relación entre tecnología y democracia.
- Innovaciones: explora tres campos emergentes —ciencia de datos, realidad virtual y exploración espacial— como laboratorios del futuro social y simbólico de lo digital.
El capítulo final retoma las cuatro características centrales —totalidad, dualidad, conflicto e indeterminación— y las conecta con los hallazgos empíricos de los capítulos previos. En éste, los autores reflexionan sobre las trayectorias posibles del entorno digital, insistiendo en que su evolución no depende solo del avance técnico, sino de la interacción entre diseño, regulación, desigualdad y participación ciudadana.
En suma, Boczkowski y Mitchelstein conciben lo digital como un entorno envolvente, comparable en importancia a la naturaleza y la ciudad, pero radicalmente distinto por su ubicuidad, plasticidad y carácter simultáneamente técnico y social. Vivir en lo digital no significa solo usar tecnología, sino habitar un espacio simbólico y material que estructura la experiencia humana contemporánea.
LEÉ TAMBIÉN

Twitter, del ágora digital a la ruina programada
POR ESFERA REDACCIÓN | En su libro «Enshittification: Why Everything Suddenly Got Worse and What To Do About It» (Mierdificación: Por qué todo empeoró de repente y qué hacer al respecto), Cory Doctorow recorre la transformación de Twitter —de una plataforma abierta, comunitaria y creativa— a un espacio corroído por la lógica corporativa, el control de datos y la concentración del poder tecnológico. Aquí ofrecemos a los lectores de Esfera Comunicacional un resumen del capítulo, publicado por la revista Jacobin, en el que Doctorow plantea que lo que queda Twitter no es una red social sino una ruina funcional, un recordatorio de que, en el capitalismo digital, todo lo que alguna vez funcionó para los usuarios termina funcionando en su contra.
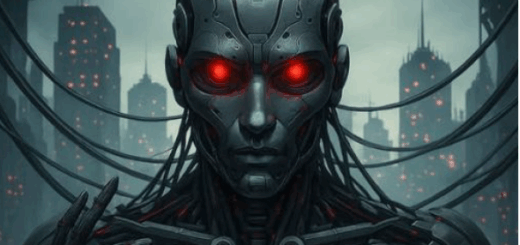
Tecnofascismo
POR SERGIO PERALTA | Dice Juan Carlos Romero López, autor de Tecnofascismo: «El tiempo que nos ha tocado vivir no es el de las maravillas técnicas que prometieron conectarnos y liberarnos. Muy por el contrario, se revela como un entramado de herramientas de manipulación y control que nos envuelve a todos y a cada uno de nosotros».

Imaginarios tecnológicos y nuevas socializaciones
POR ESFERA REDACCIÓN | Cómo se transmiten los saberes entre los jóvenes en este momento tecnosocial y de qué manera se relacionan con la pedagogía vigente es el tema de este reciente número monográfico de «Futuros Comunes», revista de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz), cuya realización planteó la necesidad de un enfoque metodológico y analítico situado entre marcos epistemológicos distintos: el de una tradición relacionada con el proyecto cultural de la modernidad y otro más reciente que surge en el contexto de la sociedad informacional.

Para confiar en el periodismo
POR ESFERA REDACCIÓN | La credibilidad periodística está en cuestión y la profesión en el centro del debate. El tema impulsó a un grupo de investigadores de la comunicación de Brasil a iniciar en 2021 una investigación titulada «Índice de credibilidad periodística: formulación de indicadores de fortalecimiento del periodismo en la lucha contra los ecosistemas de desinformación», cuyos resultados quedaron finalmente plasmados en Credibilidad periodística, libro del que publicamos aquí su introducción, escrita por Rogério Christofoletti, impulsor y coordinador de la iniciativa.

El discurso político en tiempos de la lógica algorítmica
POR ESFERA REDACCIÓN | Aguda intérprete de la política contemporánea, Sol Montero ofrece en «Avatares en el poder. Claves del discurso político en redes sociales» (Unsam Edita) algunas claves para comprender el discurso político en las redes y sus diversas expresiones, desde la ola verde feminista hasta el fenómeno libertario. Sin alarmismos analiza cómo se habla de política hoy, qué rol juegan las emociones y cómo en cada interacción digital se configuran nuevas subjetividades.