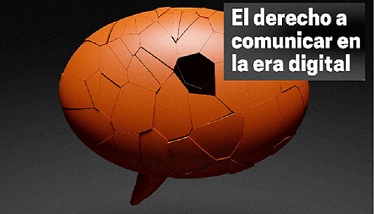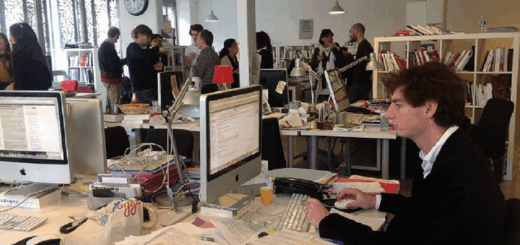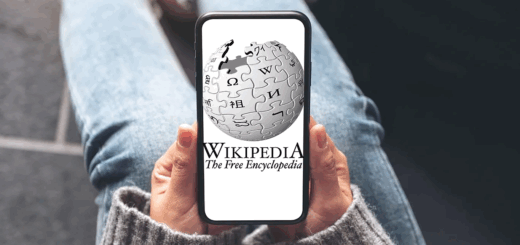Hay que construir los derechos humanos del ciudadano digital
Ante los peligros del paradigma digital emergente del tecnoliberalismo y sus pretensiones «faústicas» sobre el control y el diseño de la vida humana es preciso repensar la gobernanza de la economía de los datos y construir los derechos humanos del ciudadano digital.
 La innovación digital modela y modifica a su medida y sin debate público el marco de la cognición y de la acción humana. De esta manera debilita el accionar de la política entendida como una implicación voluntaria del individuo para contribuir a la edificación del bien común. Ante los peligros del paradigma digital emergente del tecnoliberalismo y sus pretensiones «faústicas» sobre el control y el diseño de la vida humana es preciso repensar la gobernanza de la economía de los datos y construir los derechos humanos del ciudadano digital.
La innovación digital modela y modifica a su medida y sin debate público el marco de la cognición y de la acción humana. De esta manera debilita el accionar de la política entendida como una implicación voluntaria del individuo para contribuir a la edificación del bien común. Ante los peligros del paradigma digital emergente del tecnoliberalismo y sus pretensiones «faústicas» sobre el control y el diseño de la vida humana es preciso repensar la gobernanza de la economía de los datos y construir los derechos humanos del ciudadano digital.
Como plantea Eric Sadin en La humanidad aumentada. La administración digital del mundo (Bs. As. 2017) y retoma en La silicolonización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo digital (Bs. As. 2018), somos testigos de una mutación decisiva en nuestro vínculo con la técnica que modifica dramáticamente todas las relaciones humanas. Históricamente la técnica consistía en actuar como una prótesis de las limitaciones del cuerpo. Sin embargo, hoy su capacidad cognitiva le confiere la inquietante potencialidad de gobernar a los seres humanos y las cosas. El acelerado proceso de «duplicación digital del mundo», encarnado en plataformas como Google o en los perfiles de Facebook, produjo el crecimiento exponencial de una inédita masa de datos que sobrepasa nuestras modalidades de aprehensión tanto sensoriales como cerebrales.
Esta «humanidad paralela» ―añade el pensador francés― es capaz de procesar y administrar de manera infinitamente más eficaz esa información, profundizando la agonía del antropocentrismo moderno para dar lugar a una gubernamentalidad algorítmica que tiene la capacidad de poner en riesgo nuestra soberanía. Y lo hace no como una fuerza que coacciona, sino bajo la forma de una «administración soft», indolora y casi imperceptible, a la cual le concedemos el poder de guiar nuestra cotidianeidad, limitando nuestra facultad de juicio en el aquí y ahora. Los algoritmos se están desarrollando de una manera que permiten a las empresas beneficiarse de nuestro comportamiento pasado, presente y futuro. De hecho, las plataformas digitales ya conocen nuestras preferencias mejor que nosotros y pueden empujarnos a comportarnos de manera que produzcan aún más valor, obviamente para los accionistas de esas plataformas.
* * *
El tema de la invasión a la privacidad que implica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no es nuevo. Sin embargo, el usuario común no suele tener conciencia de la cantidad de información que queda registrada al instante cada vez que utiliza una tarjeta de crédito, navega por Internet, abre una pagina en Facebook o una cuenta en Instagram, o va a un supermercado, un banco, una farmacia.
Detrás de toda red social, aplicación o servicio gratuito hay un modelo de negocio que muy probablemente se sostenga en el uso de nuestros datos para mostrarnos publicidad o para que sean usados por terceros. Se dice mucho, pero hoy es más vigente que nunca: si es gratis, seguramente usted sea el producto.
La información que Facebook recolecta de cada persona cuando hace una cuenta es bastante detallada y parte importante de ésta se vende a terceros, quienes pueden acceder a herramientas publicitarias para dirigir anuncios a grupos extremadamente específicos de personas a quienes probablemente les interese lo que se oferte.
Como decíamos, el tema no es nuevo. En una entrevista de La Nación en diciembre de 2000 con Nicholas Burbules, filósofo norteamericano de la educación y especialista de la Universidad de Illinois en el impacto social de las nuevas tecnologías, advertía acerca del aumento de la vigilancia en el medio tecnológico y de su expansión hasta abarcar cada vez más el espacio privado de las personas.
Para Burbules «es normal que los usuarios adopten la tecnología con una cierta ingenuidad. Por otra parte, entender todos estos mecanismos lleva tiempo y dedicación, que es lo que la gente muchas veces no está dispuesta a dar. Además, creo que a muchas personas parece no importarles la privacidad, entonces dan montañas de información sobre sí mismas con la presunción de que puede ser beneficioso, y una vez que lo hicieron es muy tarde para recuperarla porque esa información ya es pública. Por eso, de alguna manera, la gente tiene que entender que navegar por Internet es como andar desnudo por la calle. Si uno se saca la ropa en la vía pública, no puede decirle a la gente: “¡No me mires, no me mires!”, uno toma una decisión y tiene que atenerse a las consecuencias».
«Los datos son valiosos porque dicen muchísimo de nosotros y somos votantes potenciales, compradores potenciales y peticionarios de servicios de transporte, salud, educación y crédito potenciales. El mundo gira alrededor de nuestras necesidades. Cuanto mejor te conozca a ti, mejor seré capaz de venderte lo que creo que necesitas, aunque tú no creas necesitarlo aún, y de negarte lo que pides», explica Paloma Llaneza en Datanomics (Barcelona, 2019), libro en el que investiga cómo funciona el modelo de negocios basado en datos.
El debate acerca de la privacidad llevó incluso a Tim Berners-Lee, nada menos que el inventor de la World Wide Web hace 30 años, a manifestar recientemente su intención de reinventar su creación. Dice que la red actual no es lo que él pretendía cuando tenía 33 años, ya que amenaza gravemente la privacidad de las personas.
Berners-Lee explica cómo hoy la prioridad de la tecnología ya no son sus usuarios. La queja de Berners-Lee es contra la fundación de la web actual, basada en grandes compañías que emplean los datos de sus usuarios para ampliar y hacer prosperar su negocio. «En un modelo financiado por anuncios, el objetivo es distraer al usuario para que compre algo».
Berners-Lee lo llama la «redescentralización» de internet. «El espíritu de los primeros años era que mi blog y los enlaces que escogía llevaban a mejores lecturas. Ahora lo que leemos está determinado por el algoritmo de una red social. Ha habido una gran consolidación, que es mala para la innovación», ha dicho Berners-Lee en la conferencia inaugural de la primera edición de T3CH, el evento de tecnologías de viaje organizado por Amadeus en Madrid.
El capitalismo siempre se ha destacado por la creación de nuevos deseos y antojos. Pero con el big data y los algoritmos las compañías tecnológicas han acelerado e invertido este proceso. En lugar de crear simplemente nuevos bienes y servicios en anticipación de lo que la gente podría desear, ya saben lo que queremos y están vendiendo nuestro futuro. Peor aún, los procesos algorítmicos que se utilizan a menudo perpetúan los prejuicios raciales y de género y pueden manipularse con fines de lucro o ganancia política. Si bien todos nos beneficiamos de los servicios digitales, como la búsqueda de Google, no nos registramos para catalogar, dar forma y vender nuestro comportamiento.
* * *
En sus reflexiones, Sadin nos recuerda que el humanismo europeo expresó una sed de emancipación individual y colectiva destinada a desplegarse y renovarse indefinidamente. Pero fue así como también engendró su contradicción. En el movimiento de exploración ininterrumpida que puso en marcha no se preocupó por operar la sutil pero decisiva distinción entre la infinidad de la potencia del espíritu humano y nuestra propensión natural a querer librarnos de todo límite. Se suponía que todo progreso era virtuoso y conducía a la humanidad hacia lo mejor.
Todo parece indicar por tanto que el proyecto humanista, al volverse contra sí mismo, confunde el deseo de trabajar por una mejora de las cosas a partir de las capacidades de cada uno con la voluntad de proscribir toda frontera a fin de responder solamente a las ambiciones personales.
No obstante esta amarga comprobación, Sadin es de la opinión que el agotamiento histórico del Iluminismo no debe llevarnos a renunciar al impulso que animaba ese humanismo. Muy por el contrario, debemos, más que nunca, reanudar los vínculos con su aspiración de favorecer la autonomía de las personas y la libre expresión de sus capacidades. Y sugiere que, contra el fatalismo, los egoísmo y el cinismo, es preciso trabajar por el advenimiento de un nuevo humanismo basado en la disposición singular de cada cual para enriquecer el bien común, pero también la diversidad de nuestro entorno, su estatus fundamental. Reformar la economía digital para que sirva a fines colectivos es, por tanto, uno de los grandes desafíos que define nuestro tiempo.
* * *
El escándalo de Cambridge Analytica (CA) ha hecho despertar conciencias en todo el mundo sobre el tipo de datos que las redes sociales recolectan y lo que pueden obtener apps y servicios de terceros de nosotros.
A manera de recordatorio para el lector, CA utilizó a Facebook para conocer la personalidad y la tendencia política de unos 87 millones de usuarios para «atacarlos» con una campaña política en favor del presidente estadounidense Donald Trump, lo cual revela un escenario cada vez más sórdido a partir de la información personal que las personas comparten al utilizar una red social o descargar una aplicación.
«¿Cómo el sueño de un mundo conectado nos terminó separando?» Esa pregunta es el disparador Nada es privado (documental de Netflix) dirigido por Jehane Noujaim y Karim Amer. Se trata de un viaje atrapante por el escándalo que envuelve a la compañía CA, un complejo entramado que incluye intercambio de datos privados, comentarios racistas, operaciones y noticias falsas. Esa receta fue aplicada con éxito en distintos procesos electorales, aunque cobró notoriedad a partir de la elección de Donald Trump en Estados Unidos y la campaña a favor del Brexit en Reino Unido.
Empleando una estética simple, el recorrido de dos horas del film está a cargo de David Carroll, un profesor estadounidense de tecnología, quien presentó en 2017 una denuncia contra la compañía en el Reino Unido. Simplemente, quería conocer los datos personales a los que CA tuvo acceso y las fuentes de donde los obtuvo.
Carroll comienza su proceso de deconstrucción exhibiendo las distintas formas, a veces insospechadas, por las que nuestros datos se ponen al descubierto: usar la tarjeta para pagar un café, retirar efectivo del cajero, realizar búsquedas en Internet o publicar contenido en redes sociales. Todo habla de nosotros y opera en la construcción de perfiles.
Pese al fallo favorable de la justicia, CA fue finalmente declarada culpable y se le aplicaron multas irrisorias en relación con su poderío económico. Pero Carroll nunca pudo recuperar sus datos.
«¿Cómo el sueño de un mundo conectado nos terminó separando?», se preguntaba Carroll al inicio del documental. La respuesta aún es una incógnita, aunque The Great Hack (tal el título original del film) nos permite, gracias a un minucioso recorrido, acceder a una realidad hasta hace poco inaccesible y tomar conciencia de que un simple clic puede generar efectos impredecibles.
* * *
Ciertamente, el punto de partida para repensar la gobernanza de los datos puede reconocer acciones que apunten a objetivos convergentes, como desarrollar nuevas instituciones y, dada la dinámica de la economía de las plataformas, experimentar con formas alternativas de propiedad, etcétera.
Pero ello requiere también y centralmente del empoderamiento ciudadano con una nueva generación de derechos humanos para que las personas no se conviertan en meros usuarios o «esclavos» de la economía digital y sus modalidades de negocios. Tal vez, por el camino propuesto por el español José María Lasalle podamos recrear el espíritu del viejo humanismo como propone Sadin.
Al principio de su nota, que aquí resumimos, Lasalle señala que la construcción de la llamada Modernidad política fue de la mano de la conquista de derechos (un esfuerzo histórico de generaciones) que hicieron posible la experiencia de una ciudadanía democrática y contribuyeron a identificar los mecanismos jurídicos con los cuales garantizarla.
Hoy, transcurridas dos décadas del siglo XXI, la humanidad ingresa a la Edad digital sin un corpus jurídico que garantice los derechos humanos sobre la que precisamente se sustenta la idea de ciudadanía. En su tránsito acelerado a la Era digital la sociedad se enfrenta, como ya se dijo, a mutaciones que alteran la organización de nuestra vida en todos sus aspectos y a cambios de paradigmas que hacen crujir las claves cognitivas para comprender la realidad en la que vivimos. Y todo esto sin un entorno jurídico que defina los derechos digitales que enmarquen la transición de la Era analógica a la digital.
Este tipo de iniciativa ―advierte Lasalle― es fundamental para corregir las externalidades negativas y la desigualdad que surge de la ausencia regulatoria que acompañe la revolución digital. Este déficit de regulación hace posible la presencia de monopolios que quiebran la competencia en el mercado digital e incrementa la extensión cualitativa y cuantitativa de las inequidades, la materialización de una estructura de vigilancia en tiempo real sobre nuestros comportamientos en la red y, sobre todo, la paulatina suplantación de lo que somos por lo que proyectamos mediante nuestra huella digital.
Como en otros países, en la Argentina también hay que incorporar a su ordenamiento jurídico una batería de derechos digitales. De mínima, esos derechos deberían ser: la neutralidad de Internet; el acceso universal a ésta; la seguridad digital; la educación y la protección digital de los menores; la rectificación en la red; la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales; la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y que tienen que ver con la desconexión, videovigilancia y geolocalización en el trabajo. Asimismo, avanzar en los derechos digitales a la negociación colectiva, al olvido en las búsquedas, a la portabilidad y al testamento digital.
Esta claro que el enfoque jurídico debe adaptar su búsqueda de equidad a este escenario y, al mismo tiempo, identificar nuevos bienes jurídicos para tutelar una generación de derechos fundamentales que protejan a la persona en el mundo digital. Desde el enfoque de Lasalle, el Derecho tiene ante sí el desafío histórico de evitar la marginación de los seres humanos bajo el peso del determinismo que insinúan las externalidades negativas que, sobre el mundo laboral, proyectan, por ejemplo, la inteligencia artificial y la robótica.
Aunque sea obvio, es preciso recordar que la finalidad de esta generación de derechos humanos digitales ha de ser la protección de la dignidad humana. Se trata entonces de impulsar una generación de derechos que contengan y superen la herencia humanística y la adapte al progreso tecnológico. Obviamente, hablamos de derechos que, a partir de la defensa la dignidad humana en la Internet, la salvaguarden o protejan de las dislocaciones, desigualdades e iniquidades que cosifican al ser humano bajo los procesos que impulsa la tecnología.
Al respecto, y como una referencia, resulta interesante la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, del Parlamento español, basado en la legislación de la Unión Europea.
En fin ―concluye Lasalle― se trata del desafío de construir una ciudadanía digital en una sociedad global basada en datos que permita al ser humano ser el principal protagonista y artífice de su existencia, incluso dentro del big data.
* * *
Como decíamos al principio, la innovación digital modela y modifica a su medida el marco de la cognición y de la acción humana, debilitando el accionar de la política entendida como una implicación voluntaria del individuo para contribuir a la edificación del bien común. Ante los peligros del paradigma digital emergente del tecnoliberalismo y sus pretensiones «faústicas» sobre el control y el diseño de la vida humana es urgente repensar la gobernanza de la economía de los datos y construir los derechos humanos del ciudadano digital.
Los gigantes de Silicon Valley saben que esta será la próxima confrontación global y no pierden el tiempo y siguen avanzando en todos los frentes. Al tiempo que Google o Facebook invierten miles de millones en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), también financian a los académicos de las más prestigiosas universidades, supuestamente independientes, para establecer los principios morales, políticos y legales de prácticas de uso concordantes con el modelo de negocios que promueven estas empresas. Es decir, para neutralizar la posibilidad de construir los derechos humanas de edad digital.