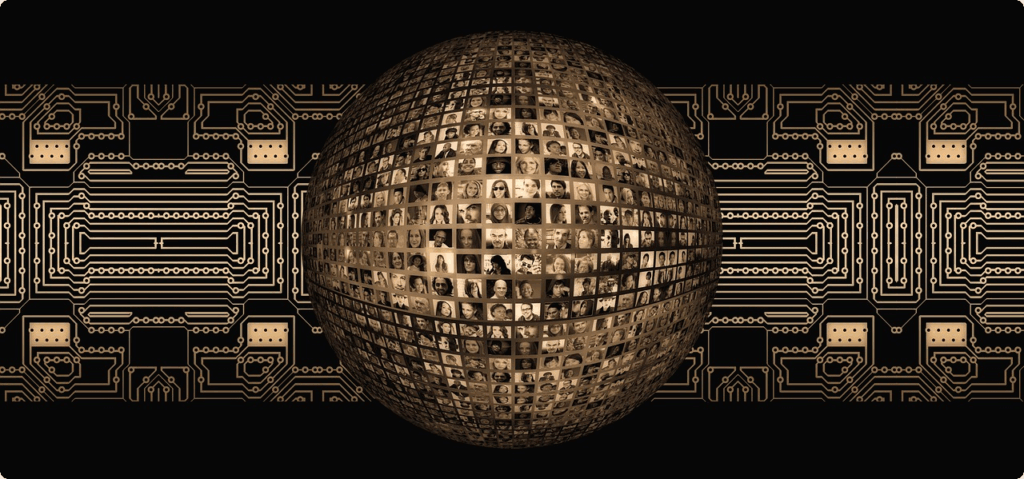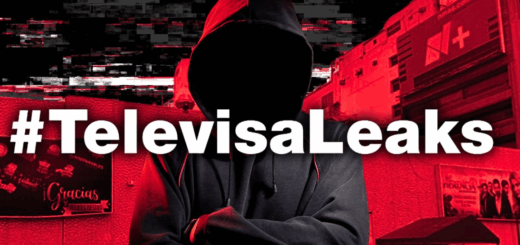Comunicar en la era del simulacro: cuando la tecnología sustituye la experiencia humana
En la sociedad digital, la comunicación y la información se fusionan en un sistema que organiza, captura y comercializa la experiencia humana. La ilusión de conexión y empoderamiento esconde un proceso de deshumanización progresiva, donde las plataformas tecnológicas moldean afectos, deseos y percepciones del mundo. Bajo la lógica del capital informacional, la realidad se vuelve simulacro y la subjetividad un producto de mercado. La investigadora Ana Regina Rego, de la Universidad Federal de Piauí, analiza este fenómeno en Intercom, revista brasileña de ciencias de la comunicación.
Comunicación en tiempos de inteligencia artificial: ¿amplia o reduce las desigualdades? es el título del texto en el que Rego examina la forma en que la comunicación, entrelazada con la tecnología, se ha transformado en el eje estructurante de la civilización contemporánea. Así, la comunicación, al acoplarse a la tecnología, se convierte en el núcleo organizativo de la vida social y en el principal motor de la transformación antropológica que define la modernidad tardía.
Para Rego lo que en un principio fue un medio para ampliar horizontes culturales se ha convertido, con el desarrollo de los soportes mediáticos digitales, en una fuerza que redefine el modo de existir. Desde la modernidad tardía hasta la actualidad, la comunicación acoplada a la tecnología ha guiado las experiencias de las comunidades integradas al modelo occidental, generando una visión del tiempo y de la vida marcada por la inmediatez, la conectividad y la dependencia de dispositivos técnicos. Frente a ello, el texto recuerda que existen otras formas posibles de experiencia —no mediadas por la tecnología— que permanecen al margen de esta lógica expansiva y homogeneizadora.
El punto de partida conceptual de Rego está en Muniz Sodré, quien entiende la comunicación no solo como disciplina, sino como el campo organizativo central del mundo contemporáneo: una ciencia posdisciplinar que articula lo común comunicado. En la era digital, esta comunicación actúa como catalizador de un sistema hiperconectado de producción, circulación y consumo, donde se confunden las nociones de sociedad de la información y sociedad de la comunicación. Ambas convergen en un mismo régimen tecnoeconómico que hace de la información una materia prima estratégica.
El texto de Rego distingue dos dimensiones complementarias de la información. Una, cuantitativa, vinculada a la medición y procesamiento de datos; otra, cualitativa, relacionada con el control, la organización y la redundancia dentro de los sistemas comunicativos. En este sentido, la información no solo transmite conocimiento, sino que estabiliza y regula el funcionamiento de los sistemas, garantizando su continuidad mediante la repetición. Esta lógica de control, aplicada al ecosistema digital, explica la consolidación de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación como eje de una nueva economía política de los datos.
En las últimas décadas, la captura y «minería» de datos se han transformado en la base del capitalismo informacional. Las plataformas digitales concentran la experiencia humana, la convierten en capital y la comercializan de manera constante, monetizando la atención y el comportamiento. Comunicación e información dejan de ser herramientas humanas para convertirse en el núcleo de las tecnologías que interactúan con la humanidad. Esta interdependencia, sostenida por la inteligencia artificial —sea generativa o predictiva—, redefine los límites de lo humano y abre paso a una condición poshumana o incluso antihumana.
Sodré describe esta mutación como una «metamorfosis antropológica» donde la comunicación se vuelve el epicentro de una transformación de la especie. En la misma línea, Eric Sadin denomina al proceso «antihumanismo», pues la plataformización de la vida desplaza la autonomía humana en favor de la automatización de los afectos, las percepciones y las decisiones. Martin Heidegger y Federico Nietzsche ya habían advertido, desde la filosofía, sobre esta deriva técnica del ser: una civilización que sustituye la experiencia vital por la mediación tecnológica.
Rego extiende esta reflexión al diagnóstico de Shoshana Zuboff sobre el «capitalismo de la vigilancia», en el que las plataformas utilizan estrategias de «economía de la acción» para capturar la atención, condicionar el consumo y regular las formas de sociabilidad y afectividad. La promesa de libertad y personalización se convierte en un sofisticado sistema de control invisible. Aquí la lectura de Jean Baudrillard resulta crucial: la realidad, saturada de simulacros mediáticos, pierde toda consistencia. En el «crimen perfecto» que él describe la realidad es asesinada sin dejar rastros: lo falso ocupa el lugar de lo real y el sujeto ya no distingue entre ambos.
En este nuevo orden, los usuarios actúan como «ilusionados», cómplices del espectáculo tecnológico. Las plataformas, en su papel de ilusionistas, capturan la experiencia humana para convertirla en mercancía. Sobre esa experiencia transformada en dato se construyen otros productos —materiales, simbólicos, ideológicos— que refuerzan las preferencias y emociones del usuario. Así, la comunicación se vuelve un circuito cerrado de deseo y consumo, donde los algoritmos determinan lo visible y lo pensable. Lo real queda reducido a lo que puede monetizarse, y la viralidad se erige como el principal criterio de valor: cuanto más apela a la emoción, mayor es su rentabilidad.
En consecuencia, la comunicación, junto con la información, constituye el núcleo de la sociedad tecnológica actual. Su poder no se limita a conectar, sino a modelar la sensibilidad, desviar los afectos y crear respuestas compulsivas ante el estímulo constante de la tecnología. Este fenómeno, guiado por las fuerzas del mercado global, profundiza las desigualdades entre norte y sur, entre los incluidos y los excluidos del sistema tecnomercadológico. El neocapitalismo y el neocolonialismo contemporáneos amplían su dominación por el control informacional y afectivo, apoyándose en un trípode de ontología, epistemología y poder que redefine las jerarquías globales.
El resultado es paradójico: bajo la apariencia de empoderamiento y acceso a la información, asistimos a un estrechamiento ético y a un empobrecimiento político. La sociedad digital capitalista, dominada por atracciones superficiales, debilita la criticidad y la dimensión humana del pensamiento. La comunicación, antes espacio de encuentro, se transforma en dispositivo de control. La humanidad, a su vez, se ve atrapada en un simulacro de libertad que, mientras promete autonomía, consolida su dependencia del algoritmo.
TE PUEDE INTERESAR

La mano invisible de las «big tech»: Cómo los gigantes tecnológicos desafían la capacidad regulatoria de los Estados
POR ESFERA REDACCIÓN | Con ingresos que superan el PIB de varios Estados, empresas como Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple y ByteDance despliegan estrategias globales para influir en leyes, gobiernos y opinión pública. Una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto con Agencia Pública (Brasil) y quince medios aliados, revela cómo las grandes tecnológicas buscan evitar las regulaciones que mitiguen sus efectos negativos sobre la sociedad y la política.

De los teléfonos inteligentes a los estudiantes inteligentes: aprendizaje vs. distracción con el uso de teléfonos inteligentes en el aula
POR ZHE DENG Y OTROS | Publicada recientemente en Information Systems Research, esta investigación, realizada en universidades del sur de Asia, viene a confirmar que el uso adecuado de móviles en el aula puede mejorar la motivación y participación de los estudiantes e incluso tener un impacto positivo en sus resultados académicos. Pero lo más relevante es que estos efectos no se deben a los móviles en sí, sino a cómo se integran pedagógicamente: se trata de usarlos para ampliar el acceso a recursos, fomentar la curiosidad y crear conexiones con el contenido.

Un estudio confirma que el uso excesivo de las redes sociales aumenta la credibilidad en las «fake news»
POR ESFERA REDACCIÓN | Un experimento de la Universidad Estatal de Michigan revela que el uso excesivo de plataformas digitales hace a los usuarios más propensos a creer y compartir información falsa, una dinámica que contribuye a la proliferación de desinformación.