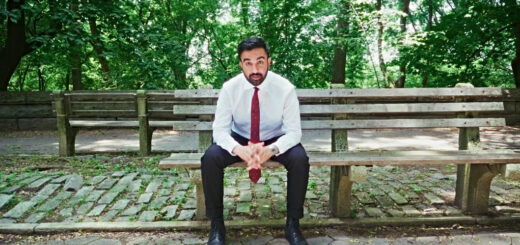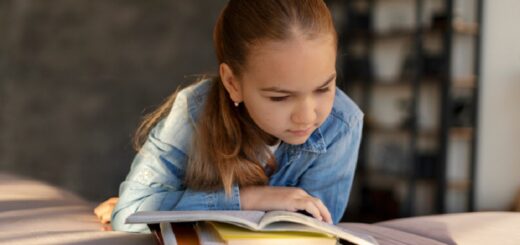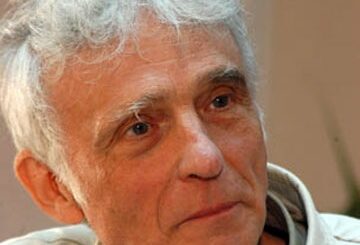El derecho a la comunicación como una búsqueda supranacional de los pueblos
A lo largo de las últimas dos décadas la lucha por el ejercicio pleno del derecho humano a la comunicación, en América Latina, conjugó las demandas de diversos colectivos que lograron superar los espacios marginales de la agenda pública y consolidaron nuevos paradigmas que traspasaron la idea de libertad de expresión, entendida apenas como libertad de prensa. Estas manifestaciones tomaron cuerpo a partir de su basamento en principios y estándares de derechos humanos y su articulación con iniciativas estatales, para la formulación de reformas normativas y el impulso de políticas públicas. Queda por delante el desafío de ampliar temáticas y fronteras para garantizar el cumplimiento del rol de los Estados como garantes de pluralismo y diversidad, y limitar, al mismo tiempo, el poder de los grandes conglomerados mediáticos.

La preocupación social por el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión ha tomado diferentes formas a través de los años y en las distintas geografías (Soria, 1998). Así, en los últimos dos siglos vimos cómo desde una perspectiva con mayor preocupación por la noción de libertad se centró la mirada en el individuo y se erigió al Estado como el potencial enemigo de la voz pública. Para mitigar ese riesgo se alzaron medidas jurídicas, políticas e institucionales con el fin de disponer garantías que desincentivaran el posible cercenamiento estatal. En general, durante décadas fueron los textos constitucionales las principales y únicas herramientas de reaseguro de la libre expresión, pero entendida sólo como libertad de prensa.
Más tarde, entrada la segunda mitad del siglo XX, otras miradas preocupadas por la igualdad señalaron con justeza la doble dimensión (individual y colectiva) de la libertad de expresión (Mac Bride, 1987; Corte IDH, 1985) y la necesidad de poder pensar al Estado como un posible agente responsable por la reparación de las diferencias y exclusiones (Loreti y Lozano, 2012). De algún modo, ese recorrido es el que conduce desde el riguroso Derecho a la Información hasta la más lábil pero no por ello menos efectiva noción de Derecho a la Comunicación (De Charras, Lozano y Rossi, 2013).
En América Latina, transitar ese itinerario hasta la actualidad implica observar una gran cantidad de carencias en los plexos normativos de nuestros países. Pero si, a su vez, se posa la mirada sobre los sistemas mediáticos, podemos ver cómo los procesos de constitución, crecimiento y consolidación de los grandes medios masivos en la región fueron de la mano de decisiones poco apegadas a concepciones democráticas, muy influenciadas por la política exterior estadounidense, con claras líneas de complicidad con las dictaduras militares –en la mayoría de los casos- y finalmente signadas por los procesos de privatización, liberalización y desregulación que aseguraron inversiones de capital trasnacional (Cfr. Mastrini y Becerra, 2008, Sierra, 2016).
Al mismo tiempo, y en el marco de un proceso que también tuvo lugar en otras regiones, muchos teóricos de la comunicación creyeron ver a lo largo de las últimas tres décadas -y sus planteos se extienden hasta el día de hoy- el fin de las desigualdades en el acceso a los bienes culturales de la mano del desarrollo tecnológico. Pero la enseñanza de estos años demostró que el avance tecnológico -desde las primeras experiencias de digitalización de las señales a fines de los años 80 hasta el desarrollo de internet de alta velocidad o el auge de las redes sociales-, trae consigo enormes oportunidades pero también entraña riesgos. En particular, el riesgo de que esos desarrollos técnicos resulten absorbidos por los históricos enemigos públicos y privados de la libertad de expresión, quienes no tardaron en aggiornar sus prácticas de silenciamiento a los nuevos entornos tecnológicos.
Así nos encontramos con una enorme cantidad de lugares y poblaciones con conectividad escasa o nula porque no son rentables en términos de mercado. A esas problemáticas estructurales de acceso y participación a través de los nuevos medios se suman grandes discusiones derivadas de la circulación de contenidos en los entornos digitales. Desde las reglas de censura aplicadas por prestadores como Facebook o YouTube hasta las denuncias por amenazas anónimas o contenidos difamatorios en Twitter.
También las prácticas periodísticas cambiaron y esto involucra nuevos desafíos tanto en términos de formación como de protección de derechos laborales cuando se pretende que un periodista con un celular de última generación realice el trabajo que anteriormente estaba a cargo de un cronista, un camarógrafo, un productor y un asistente. Buena parte de la discusión pasa, también, por evitar la concentración de la riqueza a expensas de las condiciones de los trabajadores que hacen realidad las llamadas industrias culturales, asumiendo que en gran cantidad de ellas pueden crecer los puntos de contacto, los públicos y las ganancias sin un céntimo de aumento en los costos de producción.
Algunas problemáticas son nuevas. Otras muchas reeditan antiguos debates a la luz de los nuevos espacios digitales. Todas ellas obligan a volver a pensar el rol del Estado como garante del derecho humano a la comunicación.