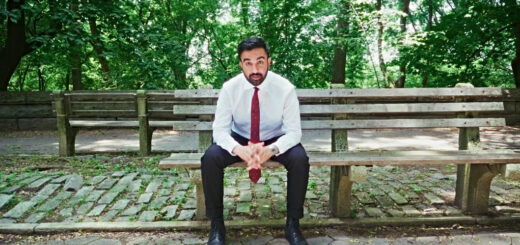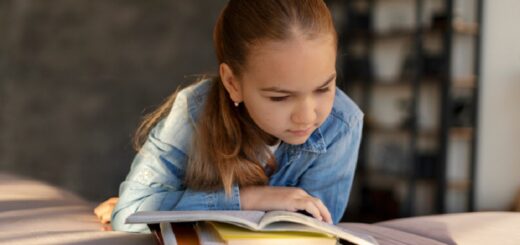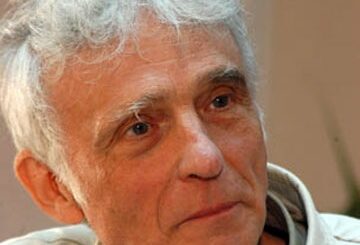La necesidad de repensar la ortodoxia de la libertad de expresión en la comunicación digital
Este artículo discute las limitaciones de la concepción ortodoxa y maximalista de libertad de expresión a la luz de la controversia sobre la inmunidad de la que gozan las plataformas digitales como Facebook, Google o Twitter, que configuran los espacios hoy masivos de mediación de los flujos de información y comunicación pública.
Así como la pandemia covid-19 reveló y agudizó una serie de problemas y desigualdades sociales, también dejó al descubierto serios problemas en el sistema de información y comunicación pública a nivel global. La «infodemia» declarada en una definición ciertamente ambigua por la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 es la continuación y la exacerbación de déficits de largo arrastre. La pandemia expuso tensiones en la circulación de discursos que ya estaban a flor de piel antes del coronavirus. Con ese neologismo la OMS pretende registrar la acción de discursos que pueden ser nocivos contra la salud y la vida de las personas, pero el problema refleja, en realidad, tensiones y limitaciones profundas que caracterizan al ecosistema digital informativo emergente de producción y circulación de las noticias y opiniones.
Son numerosas las expresiones de estos déficits, tales como la amplia circulación de información falsa y teorías conspirativas, los intentos sofisticados y constantes de desinformación por parte de actores políticos, organizaciones sociales y empresas privadas, y la tergiversación malinten- cionada de datos y conclusiones por una variedad de grupos que sospechan o rechazan la ciencia como institución. Estas tendencias muestran un nuevo «régimen de verdad» más caótico y disputado que el orden moderno piramidal y centralizado que tuvo a los medios modernos de información como institución medular (Wolton, 1997).
La recreación de problemas sobre la calidad y la veracidad de la información y sus consecuencias para la comunicación pública se manifiesta en el papel central de las plataformas sociales digitales como intermediarias globales y esenciales de los flujos comunicativos contemporáneos.
En este artículo expondremos, en una primera parte, ejemplos y casos ubicados en la pandemia covid-19 que exhiben como rasgo común la problemática de la libertad de expresión en contextos de plataformización digital de los flujos de información y comunicación pública y su regulación normativo-legal que resguarda la inmunidad de las compañías de Internet, lo que constituye una representación institucional de las paradojas y contradicciones propias del sistema emergente de comunicación pública mientras que, en una segunda parte, propondremos una discusión conceptual sobre los límites del principio de la libertad de expresión en su versión maximalista y ortodoxa, «milleana» (por John Stuart Mill), en el marco de las prácticas, expresiones y regulaciones comunicativas contemporáneas en Internet.
La función editorial de las plataformas en cuestión
La pandemia covid-19 demostró en un nivel inédito el rol crítico de las plata- formas digitales que funcionan como «social media» (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter) y como servicios de mensajería (WhatsApp, Messenger). Por supuesto, la pandemia no es el único caso que permite situar el análisis a modo de anclaje contextual, pero la emergencia sanitaria, que cobró más de un millón de vidas a nivel mundial en solo ocho meses, desplegó como pocos antecedentes el debate público sobre los modos de producir y circular información y sobre la organización de las conversaciones públicas. Las plataformas son vehículos de información y debate, como así también, árbitros de temas sensibles en la esfera pública: verdad y falsedad, tolerancia y odio, respeto y ofensa. En el contexto de la pandemia, que puso en riesgo la vida misma de millones de personas, varias decisiones de las plataformas dominantes generaron enormes controversias sobre su posición descollante y la atribución de ser las grandes editoras del discurso público, como sugieren la decisión de Twitter de remover «posteos» del presidente Jair Bolsonaro del Brasil en marzo de 2020 (Brant, 2020), y suspender cuentas de funcionarios del Ministerio de Salud Pública en Venezuela, y la Revista Crisis en Ecuador, entre marzo y abril, y la de Facebook de ocultar mensajes de Bolsonaro o silenciar a periodistas y activistas de derechos humanos en Túnez o bloquear enlaces a medios de comunicación y videos con expresiones de la periodista Naomi Klein.
Pero fue el etiquetado y posterior ocultamiento de mensajes de la cuenta del presidente estadounidense, Donald Trump, entre el 26 y el 29 de mayo, y la reacción de Trump mediante un decreto que ordenaba revisar la inmunidad de la que gozan los sitios y servicios en línea, lo que catapultó al nivel más alto de la agenda política la discusión sobre la función editorial de las plataformas digitales. Estos ejemplos se multiplicarían en noviembre, en ocasión de las elecciones presidenciales en las que Trump sería derrotado por Joe Biden, cuando la edición y remoción de mensajes del presidente y candidato republicano que clamaba fraude sin evidencia alguna se multiplicaron no solo en las grandes plataformas digitales, sino, incluso, en las cadenas de tv abierta de los Estados Unidos
Los ejemplos previos —y el posterior bloqueo a Trump en las vísperas del fin de su mandato— dejan a las claras que las compañías actúan de hecho como reguladoras del discurso público según, en principio, lineamientos de conducta corporativos. Son decisiones problemáticas por varias razones. Una de ellas es su discrecionalidad, en tanto que no son aplicadas estandarizada o sistemáticamente en todos los casos cuando determinados «posteos» van contra sus propias reglas. Los casos mencionados no son los únicos en los que supuestamente gobiernos o medios de información producen contenidos contrarios a los términos y condiciones de cada plataforma.
Además, las determinaciones editoriales de las compañías dueñas de las grandes plataformas de redes sociales son opacas, toda vez que no suelen abundar en detalles sobre las razones de sus decisiones o intentan involucrar a varios actores públicos en la definición de áreas problemáticas de discurso y respuestas necesarias. En tanto que operan con enorme autonomía frente a otros actores, como el Estado, la sociedad civil y otros actores mercantiles, estas compañías ejercen un poder sin precedentes en la regulación global de la expresión pública dado su vasto, inusitado alcance y audiencia, como reconoce la orden ejecutiva de Trump del 28 de mayo. Un manojo de actores corporativos ejerce poder supranacional a partir de lineamientos propios, vagamente asentados en ideas convencionales sobre la libertad de expresión de la legislación estadounidense, que, además, son erráticamente aplicados y crecientemente cuestionados por poderes públicos y por la sociedad civil de ese país. Como señala García Canclini, se trata de una alteración cardinal de «los vínculos entre comunicación y política, sometiendo ambos campos a fuerzas tecnológicas y empresariales que desbordan el ámbito estatal y societal modernos» (2019, p. 19).
Esas tensiones refieren, en el fondo, a las concepciones mismas sobre libertad de expresión y a sus contornos respecto de la convivencia armónica con otros derechos humanos que, en el contexto de auge de las plataformas digitales, producen nuevas situaciones y confusiones (Waisbord, 2019).