La era del «streaming»: Cómo los nuevos canales reinventaron el mapa mediático
Nacidos en la pandemia y alimentados por la cultura digital, los canales de streaming argentinos se convirtieron en un fenómeno sin precedentes. De acuerdo con el investigador Agustín Espada, esta nueva generación de medios mezcla las lógicas de la radio, la televisión y las redes sociales para crear un formato propio: conversación, comunidad y circulación como claves de una revolución audiovisual que ya transformó la manera de producir y consumir contenidos.
Como el colectivo o la birome, el streaming a la argentina tiene marca de invención local. No porque YouTube o Twitch no existan en otros países, sino porque aquí se transformaron en verdaderos medios de comunicación, con estudios, equipos y programaciones estables. Conforme el análisis de Agustín Espada en la revista Anfibia, los canales de streaming representan una mutación de la industria mediática, impulsada por la creatividad, la crisis y la masificación digital.
El punto de partida fue la pandemia. Con las rutinas alteradas y el consumo digital en alza, miles de personas se encontraron frente a la pantalla buscando conexión y compañía. En ese escenario, surgieron los primeros canales que entendieron que podían hacer «radio visual» o «televisión sin antena». Luzu TV, Olga, Blender o Gelatina encontraron el formato perfecto: charlas en vivo, conversación entre pares y una comunidad detrás del chat. Desde entonces, el streaming dejó de ser un entretenimiento para gamers y se convirtió en una forma de comunicación masiva.
Del clip al canal
El auge del video digital es el contexto que explica el fenómeno. TikTok impuso la lógica del scroll infinito y YouTube se consolidó como el espacio de consumo audiovisual más estable. Según el informe Digital News Report del Instituto Reuters, YouTube supera en usuarios a Instagram, Facebook y TikTok entre los argentinos. Y desde 2023, por primera vez, se mira más YouTube en televisores que en celulares.
«Sin video, no circulás, y sin circulación no monetizás», sintetiza Espada. En el nuevo ecosistema digital, todo —desde la radio hasta los podcasts— pasó a tener imagen. Las redacciones producen video, los artistas transmiten y los medios tradicionales se volcaron a las plataformas. El resultado fue una audiovisualización total del paisaje mediático.
El ADN del streaming
Detrás del fenómeno hay un modelo de comunicación que combina tres elementos: conversación, comunidad y circulación.
La conversación es la base: los programas suelen durar un par de horas, con tres o más personas hablando en tono informal sobre temas diversos. Es una mezcla entre radio y charla de bar transmitida en vivo, donde la espontaneidad es parte del encanto.
La comunidad es el corazón: los espectadores participan desde el chat, interactúan, opinan y son parte de la transmisión. Los conductores leen comentarios, responden y mantienen un ida y vuelta constante que refuerza el vínculo emocional con la audiencia. «Leer el chat» es parte del formato, una forma de romper la cuarta pared y construir relaciones horizontales entre quienes hablan y quienes miran.
La circulación completa el esquema: los canales saben que su fuerza está en los clips. Los fragmentos de cada programa inundan TikTok, Instagram y YouTube Shorts, donde alcanzan más reproducciones que las transmisiones completas. Así, el streaming vive de la replicación: fragmentos que se viralizan, cuentas que difunden contenidos y una comunidad que multiplica el alcance sin necesidad de sitios web o aplicaciones propias.
De gamers a comunicadores
La figura del streamer tiene su genealogía en los youtubers. Coscu, Goncho o Frankkaster fueron pioneros en la transmisión de partidas de videojuegos y luego se expandieron a la charla en vivo. Con la pandemia, ese universo se amplió y aparecieron nuevos protagonistas: Lucas Rodríguez, Migue Granados, Nicolás Occhiato, Tomás Rebord o Pedro Rosemblat, entre otros.
Ellos trajeron algo nuevo: un tono generacional, humor, cercanía y autenticidad. En un contexto donde la televisión se volvía rígida y la radio se alejaba de los jóvenes, estos espacios ofrecieron una alternativa espontánea, digital y comunitaria. Espada los describe como «la respuesta a la miopía de los medios tradicionales», incapaces de renovar formatos o conectar con audiencias nuevas.
Programar, no solo prender
El canal de streaming, explica Espada, se diferencia del simple streamer porque programa. Tiene grillas, horarios, equipos de producción y programas definidos. Luzu, Olga o Gelatina funcionan como verdaderas señales digitales, con contenidos diarios, ciclos de entrevistas y programas de actualidad o entretenimiento.
Cada canal suele girar alrededor de una figura carismática —Occhiato, Granados, Rosemblat, Rebord— que encarna la identidad del medio. Esa centralidad genera cercanía, pero también dependencia: ¿qué pasa con Olga sin Migue o con Gelatina sin Pedro? La tensión entre personalidad y proyecto es uno de los desafíos de esta nueva escena.
El negocio detrás del vivo
El financiamiento combina viejas fórmulas con nuevas prácticas. Los canales viven de la publicidad, pero no pueden incluir tandas tradicionales porque YouTube penaliza los anuncios externos. Por eso, recurren a auspicios, menciones o productos integrados dentro del contenido. Yerbas, gaseosas, sillas gamer o micrófonos aparecen en escena con naturalidad.
A eso se suma la monetización por reproducciones, que puede representar entre quince mil y cuarenta mil dólares mensuales para un canal con alto tráfico. Sin embargo, esas cifras son modestas para estructuras con decenas de trabajadores y figuras conocidas. Por eso, muchos complementan ingresos con shows en vivo, eventos o festivales que movilizan a su comunidad. Olga organiza sus Days, Gelatina prepara su festival de jingles y Luzu llena teatros con sus programas en escena.
También surgen modelos de membresía o aportes voluntarios, como en Gelatina o Tugo, donde los seguidores pagan por beneficios adicionales. En otros casos, los canales se sostienen con apoyo empresarial: desde figuras del real estate y la producción audiovisual hasta grupos mediáticos tradicionales. La frontera entre lo nuevo y lo viejo, otra vez, se vuelve difusa.
El mapa del nuevo ecosistema
Como en los viejos tiempos de la televisión, el epicentro está en Buenos Aires. Palermo, Chacarita y Colegiales concentran estudios, productoras y oficinas. Aun así, comienzan a surgir experiencias provinciales que buscan replicar el modelo. Según Espada, en mayo de 2025 existían más de cien medios de streaming y podcast en YouTube solo en Argentina, una cifra que supera a las de Brasil, México o Chile.
La «argentinidad» del formato tiene varias explicaciones: la tradición mediática, la crisis de los viejos medios, el talento de los productores jóvenes y una enorme capacidad para improvisar frente a la escasez. «Es una reinvención cultural y económica», sostiene Espada. Los canales de streaming no son una moda pasajera, sino la respuesta a un sistema de medios en transformación.
Un espejo de época
Estos nuevos medios no son radio, ni tele, ni simples transmisiones en línea. Son el punto de encuentro de todos esos mundos: la conversación radial, la puesta televisiva y la interacción digital. Heredan de los podcasts la cercanía; de la televisión, el encuadre y la estética; de las redes, la comunidad y el algoritmo.
Al mismo tiempo, exhiben los dilemas de la uberización mediática: precariedad laboral, dependencia de plataformas y una exposición constante al juicio de las audiencias. Pero también muestran el potencial de una industria que se reinventa con imaginación, sin pedir permiso y con códigos propios.
Argentina, otra vez, aparece como laboratorio de una nueva cultura audiovisual. Entre la necesidad, la crisis y la creatividad, los canales de streaming abrieron una frontera inesperada: la de una libertad comunicacional hecha de cables, chats y cámaras, donde la conversación colectiva reemplaza al rating y el clipeo dicta las reglas del juego.
Leer la nota en revista Anfibia
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
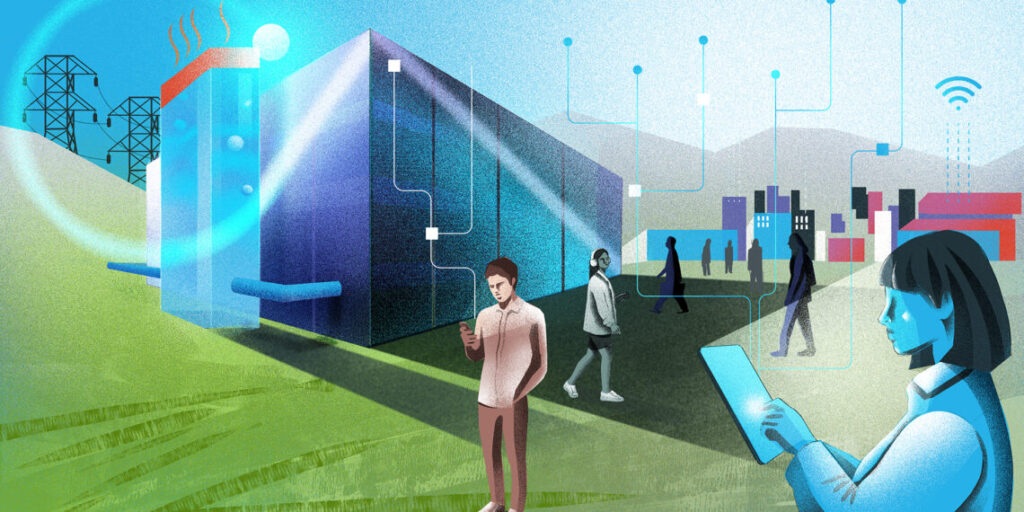
¿Agua y electricidad para los centros de datos o para los latinoamericanos?
POR PABLO MEDINA Y OTROS | LA industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la región a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Buscan satisfacer la nueva demanda de procesamiento de la Inteligencia Artificial. Y varios gobiernos están recibiendo a esta industria con brazos abiertos. Los vecinos de esos centros, sin embargo, por ahora, les han visto la cara fea: menos agua, cortes de energía o ruido incesante.

Jon Lee Anderson: «Los magnates tecnológicos se han adueñado de la plaza pública»
POR HUGO ALCONADA MON | Las redes desplazaron al periodismo de los diarios, la radio y la TV con un tsunami de fake news y polarización, dice el gran cronista.

Ni apocalipsis automatizado ni humanismo narcisista
POR FACUNDO CARMONA | Hoy en día, un gran sistema informático interconectado regula aspectos de la política, las ciudades y las subjetividades. El sociólogo estadounidense Benjamin Bratton describe cómo pilas y pilas de subsistemas creados de forma autónoma reconfiguran los diagramas de poder y soberanía globales. En esta entrevista, el intelectual asegura que no todo está perdido, ni siquiera ante la omnipresencia de las catástrofes naturales y la amenaza existencial que presenta la inteligencia artificial: lo que puede estar alumbrando, entre monstruos, es una democracia que no tenga al ser humano como centro.
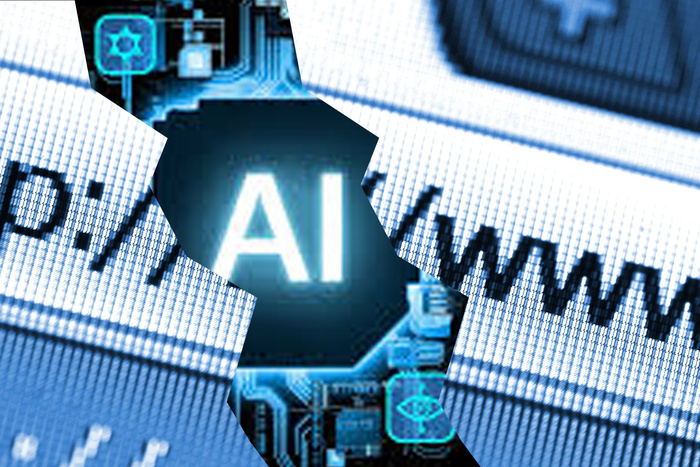
Auge y caída de las tres W
POR JUAN PABLO DARIOLI | La transición hacia las nuevas ofertas y los nichos de audiencias. Los links y las tags como herramientas principales. La incidencia de la inteligencia artificial y una nueva racionalidad. Otro escenario con nuevos protagonistas y otras herramientas. ¿Cuál es el lugar de la información en las futuras democracias?





