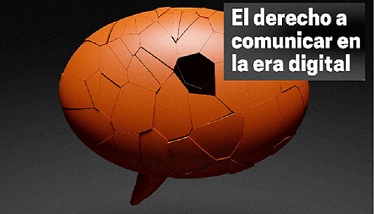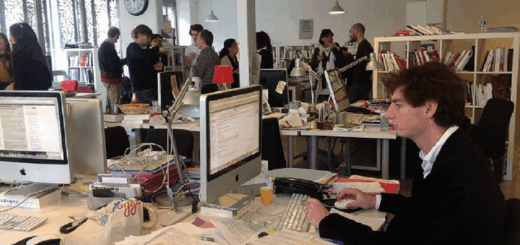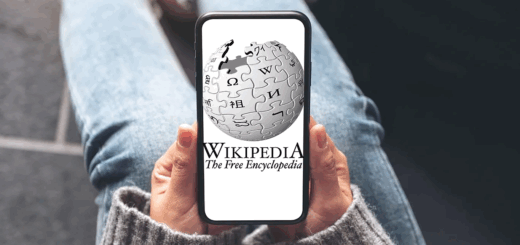Espejito de colores
En las democracias de audiencias que transitamos, los medios cimientan los debates públicos a favor de sus propios intereses económicos y políticos, interviniendo sobre los segundos a favor de la reproducción de los primeros. Para lograrlo no tiemblan, y corroen y destrozan todo aquello que se les interpone con tal de ejercer el control de la palabra pública. No quedan dudas que la necesidad de soberanía económica hoy pide a gritos la regulación de las empresas traficantes de mercancías simbólicas.
Corren vientos electorales y llegan las encuestas. Algunas de ellas, que además de medir el voto indagan cómo la sociedad percibe los temas que más le afectan, llaman la atención sobre algunas coincidencias. Todos los grupos etarios encuentran en la inflación y/o los precios la principal preocupación. La cotidianeidad lo explica. Entre quienes tienen entre 16 y 60 años, el desempleo se agrega al tope de los problemas. Para los de mayor edad, la inquietud por el mercado laboral es desplazada por la de las vacunas. Decodificaciones etarias de la pandemia. Ninguno de ellos adjudica al endeudamiento y la desigualdad importancia suficiente sobre sus vidas y, sin embargo, son el fondo de la cuestión.
Las explicaciones que nos damos sobre la vida con otros y las repercusiones de las políticas y disputas de poder que impactan en la heladera de cada uno de nosotros hoy aparecen mediadas por empresas que no sólo representan a sectores económicos y financieros, sino que –por su constitución accionaria– son parte de ellos. Multiplicaron sus ganancias con el endeudamiento y apuestan por la financiarización de la economía.
Es entendible que una joven madre que trabaja por hora brindando servicio doméstico, que junto a su pareja arañan los 50.000 pesos sin llegar a cubrir lo básico para todo el grupo familiar que incluye a sus dos hijos, al ser consultada responda que su preocupación es llegar a fin de mes y no perder la precaria fuente laboral que, pandemia mediante, todavía sostiene. Pero sumado a esto están las explicaciones brindadas en el espacio público mediático, que banalizan las causas de que ese changuito de supermercado no alcance a llenarse con el sueldo de tantas horas de trabajo.
El crecimiento de los precios preocupa a todas y todos: oficialistas, opositores, ciudadanos de a pie. En las cercanías del cuarto oscuro, el tema se asoma a las arenas políticas. Los datos de la inflación del mes de junio señalan que el nivel general del crecimiento de precios alcanzó un 3,2 %. Los alimentos, este mes, empataron el nivel general, igual que la salud. El transporte casi acusó un 3,3 %. El mayor crecimiento fue el de comunicación, que empujó los precios de ese rubro en un siete por ciento.
En las próximas semanas la pelea por el voto inundará de mensajes que buscarán comulgar con los sentimientos de época. Hoy, el tablero muestra las siguientes posiciones: vacunas y recuperación de salarios en el campo oficialista y dólar y precios en el opositor. Las cuatro piezas del juego tienen como común denominador la dependencia de una deuda que es una espada filosa sobre la ciudadanía.
Estos días, las noticias vienen creciendo alrededor de la disparada del dólar, a sabiendas del miedo que esto genera en los consumidores, acostumbrados a ver cómo el salario se les licúa cada vez que el billete verde se hace más grande en pesos. No es para menos. Quien gana pesos, pero come en dólares, no puede menos que asustarse.
El ejército mediático de comunicadores que hace de punta de lanza de la prensa opositora habla del dólar volviendo a relacionarlo con la ausencia de un plan económico, con la desesperación de quien escapa al blue por culpa del cepo que no acaba nunca o con el exceso de pesos que valen cada vez menos para el ahorrista. En definitiva, protestan por una política económica que no les gusta y que impone un mercado financiero que, cuando es regulado y controlado, achica los negocios de muchos. El mal es presentado con el mismo arsenal de costumbre, evitando hablar de la mochila llena de piedras que significa el endeudamiento. En un momento donde el Banco Central es comprador neto y aumenta sus reservas diariamente, los titulares y las pantallas pasan otra película. Juegan fichas opositoras dedicando espacio central y suficiente para hablar del aumento del blue, un mercado pequeño que sube y baja con poco y por el cual suele haber un alto desfile de valores de procedencia dudosa. Como siempre, nunca falta una puesta de alta comedia. Un profeta de ONG que dice trabajar para «la transformación social en barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires y CABA», desembarcado del vidalismo –aunque hoy juega otro partido– se envalentona y pronostica un dólar post-elecciones a cuatrocientos pesos. Va a las PASO de la oposición en una boleta que encabeza un encumbrado economista que cuando ejerció de ministro bajó jubilaciones y salarios.
No es novedad que, en su mayoría, los ciudadanos reciben de los medios de comunicación las explicaciones sobre lo que sucede en el complejo mundo que habitamos. Son estas empresas del mercado simbólico las que definen, en gran medida, aquello que debemos pensar y sentir, qué debemos consumir y cómo debemos votar. Incluso, van ganando su presencia en nuestras emociones y deseos.
En la Argentina, los oligopolios mediáticos se robustecieron con el proceso de convergencia tecnológica. Se reestructuró la producción, circulación y comercialización de comunicación y cultura. Hoy, son pocas las empresas que definen el espacio público y los temas de los que se hablará cada día. Además, tienen intereses concretos que trascienden la esfera mediática. Según un estudio de 2019 de Reporteros Sin Fronteras, cuatro grupos concentraban el 46,25% de la audiencia argentina en medios tradicionales de prensa, radio y televisión. Entre los cuatro principales grupos, Clarín, América, Viacom e Indalo, captaban el 56,7% del encendido en TV abierta, el 75% de las ventas de diarios y el 53% del encendido de radio. Sin embargo, mientras Clarín capturaba el 25,28% de las audiencias agregadas, muy lejos, América y Viacom contaban con el 7% cada una, e Indalo, el 6,6. A esto deberíamos agregar las modificaciones actuales en el mapa con la flamante señal de TV LN+, en la cual en 2020 el ex Presidente Mauricio Macri decidió ser accionario.
El comportamiento de los grupos mediáticos locales sigue los patrones de diversificación de negocios que rige las lógicas de los grandes jugadores. Degustan principalmente el agro y las finanzas, pero también se aventuran en la especulación inmobiliaria mientras avanzan a galope largo hacia el entretenimiento. Telecomunicaciones, energía, petróleo, servicios de salud, nada que permita acumular les provoca repulsión.
La concentración de la comunicación viene creciendo a buen ritmo durante las últimas tres décadas a nivel global. Sin embargo, en los países de la región supera a otros del planeta que tienen normativas menos laxas e intentan algún tipo de control. Para principios del milenio, el capital financiero había logrado un altísimo control de las transnacionales de la información, estrategia en la cual se venía embarcando desde los tempranos ’80. Desde este lugar controla la palabra pública induciendo a las audiencias al apoyo de estrategias de financiarización que le son propias, ya que los propietarios de los dispositivos comunicacionales son actores relevantes en el campo de la especulación financiera. En el orden regional y local, donde el encadenamiento de las industrias de la información con otras actividades –productivas y financieras– es muy alto, la cuestión va por senderos similares. Para empezar, en sus composiciones accionarias hay presencias nada desdeñables de firmas offshore radicadas en los llamados “paraísos fiscales”, oscuros espacios donde se anudan los intereses de las fuerzas que empujan hacia la financiarización de las economías. No extraña, entonces, que los proyectos populares regionales que buscan caminos propios para un mayor bienestar de sus pueblos, contrariando intereses financieros, choquen de frente contra los medios que fuerzan interpretaciones y subjetividades afines a minorías.
► Seguir leyendo en El Cohete a la Luna