Comunicación para el cambio social
Según Jorge Agurto, fundador y director de Servindi, el gran desafío de la comunicación indígena hoy no es solo técnico o mediático, sino político: se trata de recuperar la voz y el derecho a narrar el mundo desde los territorios, frente a un escenario global cada vez más autoritario.
Durante las VIII Jornadas de Comunicación Indígena, realizadas en Lima del 10 al 12 de octubre, más de cincuenta comunicadores de la Costa, los Andes y la Amazonía se reunieron para debatir sobre el futuro de la comunicación intercultural en el Perú. El encuentro, convocado por la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (Redcip), retomó una tradición de diálogo y aprendizaje colectivo entre quienes comunican desde y para los pueblos originarios y contó con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), el Fondo Socioambiental del Perú y Servindi.[1]Servindi es una agencia de noticias y organización de comunicación con sede en Perú, cuyo nombre completo es Servicios de Comunicación Intercultural. Se enfoca en la difusión de noticias … Continue reading
En ese marco, Jorge Agurto, fundador y director de Servindi, presentó una ponencia bajo el título «Desafíos estratégicos de la comunicación para la incidencia y el cambio social», que abordó los riesgos políticos y mediáticos del momento actual y la necesidad de construir soberanía comunicativa frente al control corporativo de la información.
Un mundo cada vez más autoritario
Según Agurto, el escenario global muestra una «tendencia hacia los autoritarismos, de izquierda y de derecha», que restringen derechos ciudadanos, reducen el espacio cívico y erosionan la libertad de expresión. Se trata de gobiernos que, una vez en el poder, copan instituciones, neutralizan la crítica y buscan perpetuarse mediante el control de los medios y del discurso público.
En América Latina, ese proceso se expresa además en el intento de debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, bajo el argumento de una falsa «soberanía nacional» que, en realidad, esconde un rechazo a la vigilancia internacional sobre los abusos de poder.
Frente a esta regresión democrática, la comunicación independiente —en todas sus formas— se vuelve un terreno en disputa. Las agresiones, las leyes restrictivas y la concentración mediática golpean tanto a la prensa comercial como a los medios comunitarios, donde el riesgo físico y económico es aún mayor.
«Lo que está en juego no es solo una labor individual», advierte Agurto, «sino derechos esenciales para la democracia y la vida en común».
El sentido político de comunicar
En un país profundamente diverso como el Perú, comunicar desde los pueblos es también un acto de afirmación cultural y política. Agurto propone el concepto de «soberanía comunicativa» para describir el derecho de las comunidades a producir, gestionar y acceder a la información desde sus propios marcos culturales, sin depender de intereses empresariales o partidarios.
Esa soberanía implica, en primer lugar, democratizar el control de los medios: que respondan a las necesidades sociales y no al lucro. En segundo lugar, garantizar pluralidad de voces, reflejando la diversidad lingüística y territorial del país. El artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es claro: los medios deben reflejar la diversidad cultural y permitir a los pueblos expresarse en sus lenguas originarias.
Pero la realidad está lejos de ese ideal. Un estudio reciente de Servindi —de próxima publicación— revela la existencia de «desiertos informativos» en amplias zonas de la Amazonía: comunidades que se informan más por radios de Brasil o Colombia que por medios peruanos, por falta de frecuencia y conectividad.
Por eso, Agurto insiste en fortalecer medios comunitarios —radios locales, intranets rurales, periódicos comunales y redes sociales locales— como espacios de autonomía y resistencia.
Educomunicación: saberes y diálogo desde los territorios
Otro de los ejes de su intervención apunta a revitalizar la «educomunicación popular»: procesos de aprendizaje crítico, horizontales y participativos, donde la comunicación no depende solo de la tecnología, sino de las relaciones humanas.
Desde esta mirada, la oralidad, la memoria colectiva y los saberes locales son herramientas para reconstruir vínculos y sentido común frente a la fragmentación que imponen los grandes medios.
La comunicación popular —dice Agurto— debe fluir «con o sin medios», entre personas y comunidades, promoviendo el diálogo y la creación colectiva de narrativas transmediales que combinen la palabra ancestral con las nuevas plataformas digitales.
Narrativas contrahegemónicas
Agurto también plantea un desafío conceptual: reapropiarse del lenguaje. Palabras como desarrollo, crecimiento o democracia han sido vaciadas de contenido y convertidas en máscaras del poder. Repetidas hasta el cansancio, encubren modelos injustos y sistemas políticos capturados por intereses mafiosos.
Frente a ello, el periodismo —especialmente el comunitario— debe construir «narrativas contrahegemónicas», capaces de desmontar esas falsas verdades y abrir nuevos sentidos comunes. No se trata solo de informar, sino de disputar el significado de las palabras, de crear discursos que inspiren conciencia y transformación.
El buen periodismo, sostiene Agurto, no necesita apellidos. Investiga, verifica, analiza y contribuye a la incidencia social. Pero, sobre todo, cuestiona el poder y devuelve dignidad a las voces silenciadas.
Comunicar para existir
El comentario de Agurto condensa una certeza: sin comunicación no hay cambio social posible. Y sin pueblos que se comuniquen desde su propia voz, no hay democracia que resista.
En tiempos de vigilancia digital, desinformación y concentración mediática, el desafío no es solo técnico, sino ético y cultural: reconstruir una comunicación con alma colectiva, capaz de conectar los territorios, rescatar los saberes y defender la verdad como bien común.
Desde esa mirada, comunicar no es transmitir datos ni reproducir discursos, sino existir políticamente. En cada radio comunitaria, en cada relato en lengua originaria, late una forma de soberanía: la soberanía de la palabra.
En un tiempo donde el poder busca imponer su relato único, la comunicación indígena y comunitaria se reafirma como un acto de libertad. No es solo un medio para informar, sino una forma de existir colectivamente, de defender la memoria y de mantener abierta la conversación democrática. Recuperar la soberanía de la palabra —como plantea Agurto— es, en última instancia, una manera de proteger la vida misma frente al silencio impuesto por los nuevos autoritarismos.
LEÉ TAMBIÉN

Una agenda nacional para las tecnologías digitales
POR OSVALDO NEMIROVSCI | Frente a un gobierno que erosiona el sentido de comunidad y vulnera el marco constitucional, volver a pensar el futuro digital no es un lujo, sino una urgencia democrática. Solo un proyecto de Estado —con jerarquía institucional y mirada inclusiva— permitirá que la inteligencia artificial y las tecnologías digitales se conviertan en herramientas para mejorar la vida de la población.

Elon Musk lanza Grokipedia: La nueva «batalla» por la verdad en Internet
POR MARCELO VALENTE | Con la promesa de crear una enciclopedia «más precisa y libre de sesgos», Elon Musk presentó Grokipedia, un proyecto impulsado por su compañía Xai, que busca competir con Wikipedia dejando que la inteligencia artificial organice el conocimiento. La iniciativa combina ambición tecnológica con una batalla cultural que apunta a controlar la difusión de la información en la era digital.

El proyecto tecnolibertario de Silicon Valley y Milei es una amenaza para una democracia soberana
POR ALFREDO MORENO | La inteligencia artificial ofrece un enorme potencial para fortalecer políticas públicas y optimizar recursos, pero su uso sin control democrático implica ceder soberanía a algoritmos diseñados bajo lógicas de mercado del norte global.
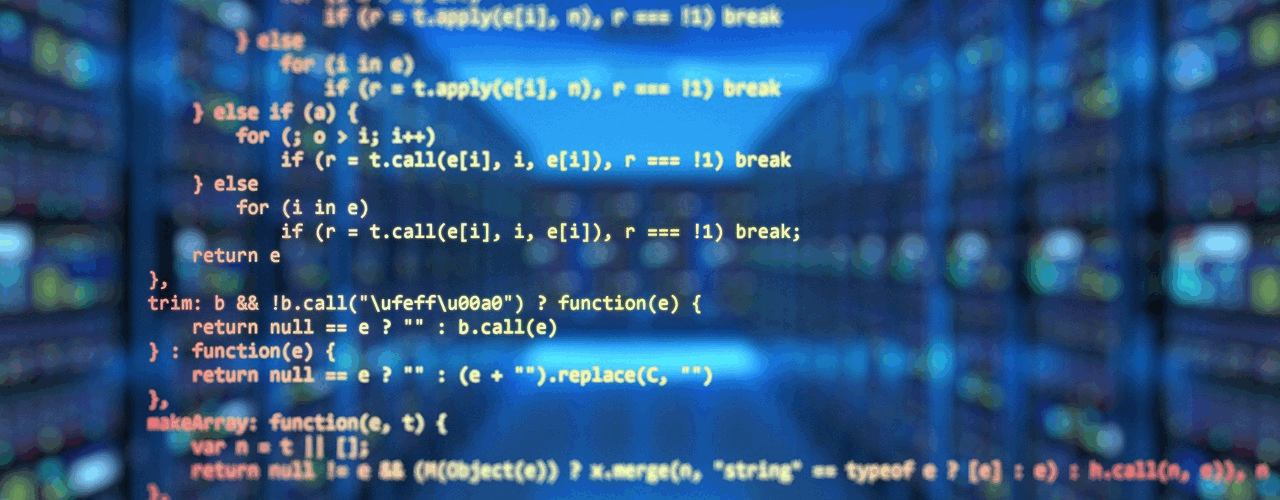
A veinte años de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información: ¿Qué retos enfrentan los pueblos ante el actual panorama digital?
POR JAVIER TOLCACHIER | En julio pasado se realizó en Ginebra la Revisión de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información+20, con el objetivo de evaluar logros alcanzados desde el Plan de Acción de Ginebra de 2003 y la Agenda de Túnez acordada en 2005 y coordinar esfuerzos para una cooperación digital global renovada, sentando las bases de futuras agendas. A fin de analizar los aspectos más significativos y las implicancias del evento de revisión, la red latinoamericana y caribeña Internet Ciudadana organizó a fines de agosto un seminario en línea bajo el título «A 20 años de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información: ¿Qué retos enfrentan los pueblos ante el panorama actual digital?»
Notas
| ↑1 | Servindi es una agencia de noticias y organización de comunicación con sede en Perú, cuyo nombre completo es Servicios de Comunicación Intercultural. Se enfoca en la difusión de noticias relacionadas con los pueblos indígenas, los derechos humanos, el medio ambiente y la crisis climática, tanto en Perú como globalmente. |
|---|





