Comunicación, incidencia política y planificación
En tiempos de discursos fragmentados y polarización social, Washington Uranga propone repensar la comunicación como práctica política transformadora. Lejos de reducirla a medios, campañas o estrategias instrumentales, la plantea como acción de vínculo y construcción colectiva: un espacio donde el diálogo y la planificación comunicacional se vuelven herramientas de incidencia social y de producción de sentido. Comunicar, sostiene, es siempre intervenir en lo político.
En su trabajo Comunicación, incidencia política y planificación, el comunicador y académico Washington Uranga invita a volver a las raíces políticas y sociales de la comunicación. Lo hace desde una mirada integral, que asume la planificación comunicacional no como técnica o procedimiento administrativo, sino como una práctica política de intervención sobre territorios, actores y escenarios sociales en conflicto.
Uranga parte de una premisa central: «no hay comunicación sin política, ni planificación sin incidencia». Comunicar es actuar sobre lo social y sobre las relaciones de poder, porque cada intercambio de sentido implica también una disputa simbólica por el mundo que se habita. De allí la necesidad de dotar a la comunicación de un proyecto: sin horizonte político no hay comunicación transformadora.
El autor dialoga con maestros latinoamericanos como Jesús Martín-Barbero, Adalid Contreras y Sandra Massoni, para sostener que la comunicación debe entenderse como «hecho social total», una praxis relacional que vincula saberes, culturas y poderes. La comunicación —afirma— no se agota en los medios ni en la información: es «poner en común», un acto de encuentro y problematización colectiva que se despliega en las prácticas sociales.
Desde esa perspectiva, el objeto de estudio del comunicador no son los medios sino las «prácticas sociales», entendidas como acciones colectivas donde los sujetos —conscientes o no— negocian sentidos, construyen vínculos y provocan consecuencias políticas y culturales. En esas prácticas se anudan las tensiones entre lo micro y lo macro, entre lo cotidiano y las estructuras del poder, entre la cultura popular y las industrias culturales. El comunicador, entonces, se define por su capacidad de leer esas tramas y actuar sobre ellas, «como profesional que interpela la dinámica social y promueve transformaciones cognitivo-sociales», en palabras de Massoni.
Uranga subraya que «planificar la comunicación es hacer política». Implica intervenir sobre la realidad desde una lectura situada, identificar actores, nudos críticos y escenarios de conflicto y proponer estrategias que apunten a la transformación. La planificación, en este sentido, es un proceso simultáneo de conocimiento, acción y comunicación: conocer el territorio es dialogar con sus actores y toda intervención comunicacional es, a la vez, un modo de aprender y construir sentido colectivo.
El autor redefine también el concepto de «incidencia». No se trata solo de influir o instalar agenda, sino de sostener en el tiempo una acción orientada al cambio social y al ejercicio de derechos. La incidencia, escribe, puede expresarse en distintos niveles: visibilizar un tema, sensibilizar actores, instalar agenda o participar en la definición de políticas públicas. En todos los casos, requiere claridad política, lectura crítica del contexto y organización colectiva.
En este marco, la «estrategia comunicacional» se convierte en «inteligencia de la acción»: un modo de articular relaciones, sentidos, imaginarios y sueños colectivos. Planificar estratégicamente no es diseñar mensajes, sino promover procesos de concertación y participación que hagan posible la movilización y la creación de consensos. De allí que el desafío principal sea «planificar el encuentro en la diversidad», reconociendo la conflictividad como parte constitutiva de toda práctica social.
Uranga advierte sobre el riesgo de un escenario binario, dominado por trincheras discursivas que buscan dividir antes que conectar. Retomando al colombiano Omar Rincón, señala que el periodismo y la comunicación contemporánea muchas veces priorizan la confrontación en lugar de tejer lazos. La comunicación —dice— debe volver a ser puente: espacio de diálogo entre diferentes, herramienta para el reencantamiento de la vida colectiva.
Frente a esa realidad, el comunicador es un «actor político-cultural». No un árbitro, ni un juez, sino un artesano del espacio público: promotor del diálogo, facilitador de la palabra, constructor de polifonías. Planificar desde la comunicación es, por tanto, planificar la convivencia, intervenir en la realidad para hacer posible la conversación pública y la transformación social.
Uranga concluye que la planificación comunicacional debe incorporar todas las dimensiones del ecosistema actual: lo comunitario y lo masivo, lo popular y lo tecnológico, lo territorial y lo digital. La transformación —sostiene— no puede escindirse de las redes, los medios, las industrias culturales ni de las experiencias locales de base. Todo ello conforma un entramado de sentidos donde se juega la disputa simbólica por el poder.
En definitiva, comunicar para transformar exige asumir la complejidad de la vida social. Implica pensar en el territorio como escenario de saberes, conflictos y sueños. Y exige reconocer que «no hay comunicación sin proyecto, ni proyecto político sin comunicación». La palabra —como práctica de encuentro y de lucha— sigue siendo el territorio más fértil para imaginar futuros compartidos.
TE PUEDE INTERESAR
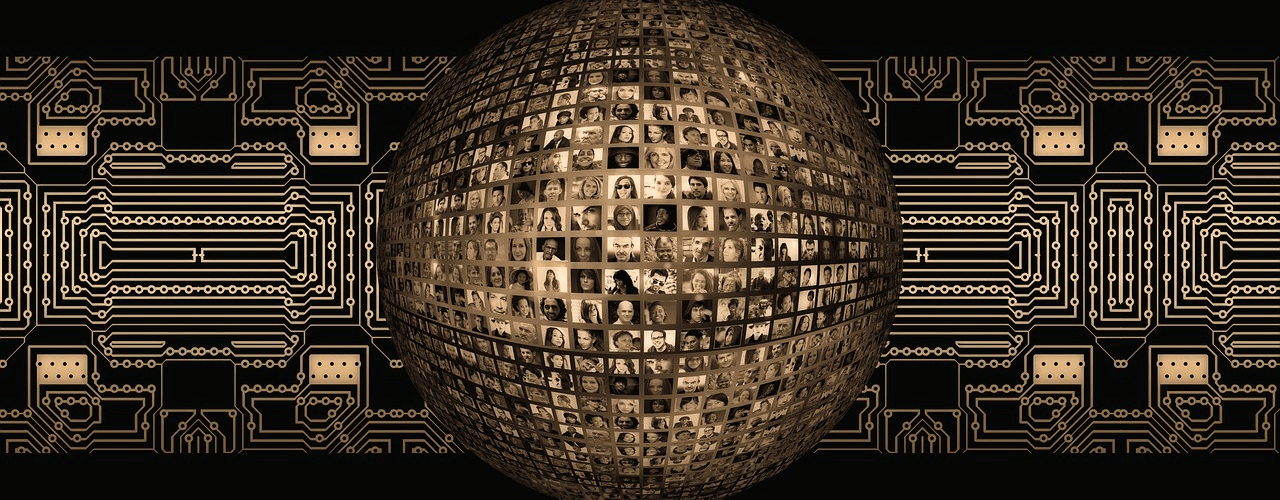
Comunicar en la era del simulacro: cuando la tecnología sustituye la experiencia humana
POR ESFERA REDACCÓN | En la sociedad digital, la comunicación y la información se fusionan en un sistema que organiza, captura y comercializa la experiencia humana. La ilusión de conexión y empoderamiento esconde un proceso de deshumanización progresiva, donde las plataformas tecnológicas moldean afectos, deseos y percepciones del mundo. Bajo la lógica del capital informacional, la realidad se vuelve simulacro y la subjetividad un producto de mercado. La investigadora Ana Regina Rego, de la Universidad Federal de Piauí, analiza este fenómeno en Intercom, revista brasileña de ciencias de la comunicación.

La mano invisible de las «big tech»: Cómo los gigantes tecnológicos desafían la capacidad regulatoria de los Estados
POR ESFERA REDACCIÓN | Con ingresos que superan el PIB de varios Estados, empresas como Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple y ByteDance despliegan estrategias globales para influir en leyes, gobiernos y opinión pública. Una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto con Agencia Pública (Brasil) y quince medios aliados, revela cómo las grandes tecnológicas buscan evitar las regulaciones que mitiguen sus efectos negativos sobre la sociedad y la política.

Un estudio confirma que el uso excesivo de las redes sociales aumenta la credibilidad en las «fake news»
POR ESFERA REDACCIÓN | Un experimento de la Universidad Estatal de Michigan revela que el uso excesivo de plataformas digitales hace a los usuarios más propensos a creer y compartir información falsa, una dinámica que contribuye a la proliferación de desinformación.






